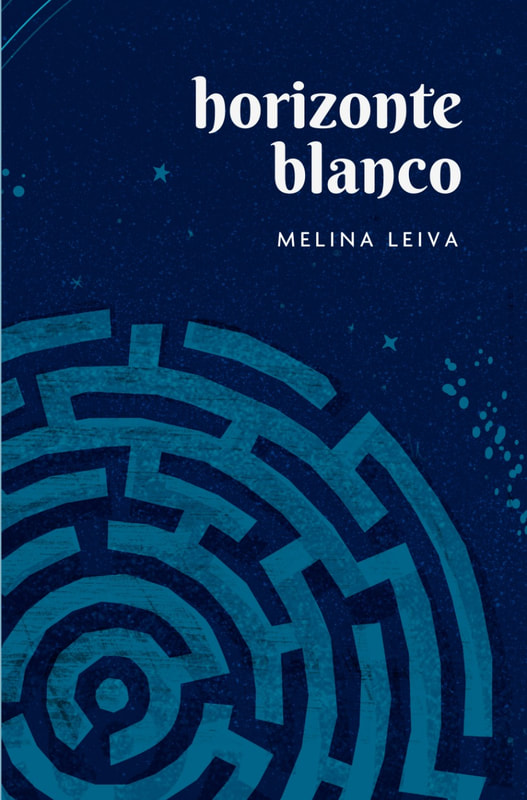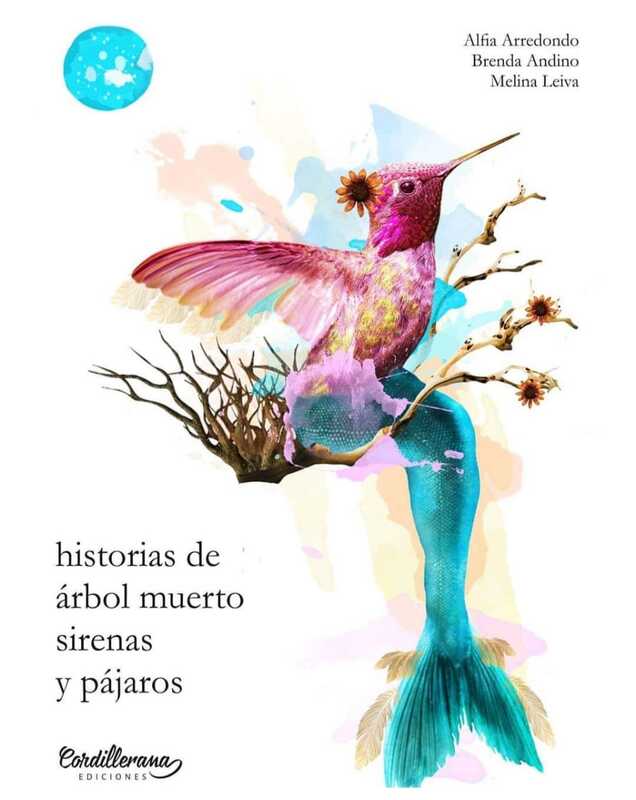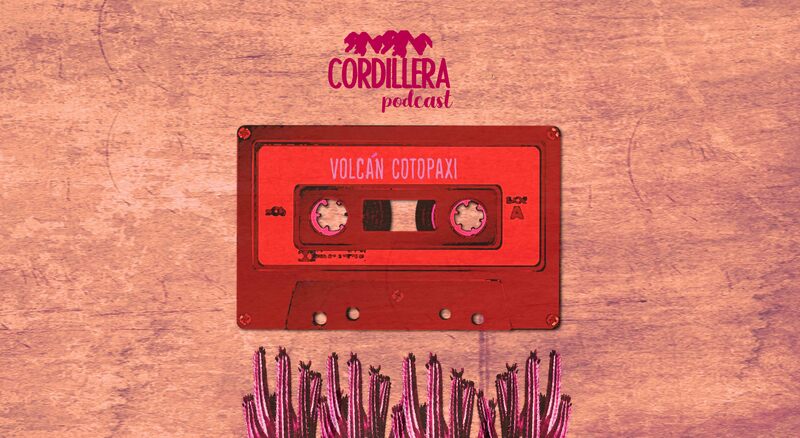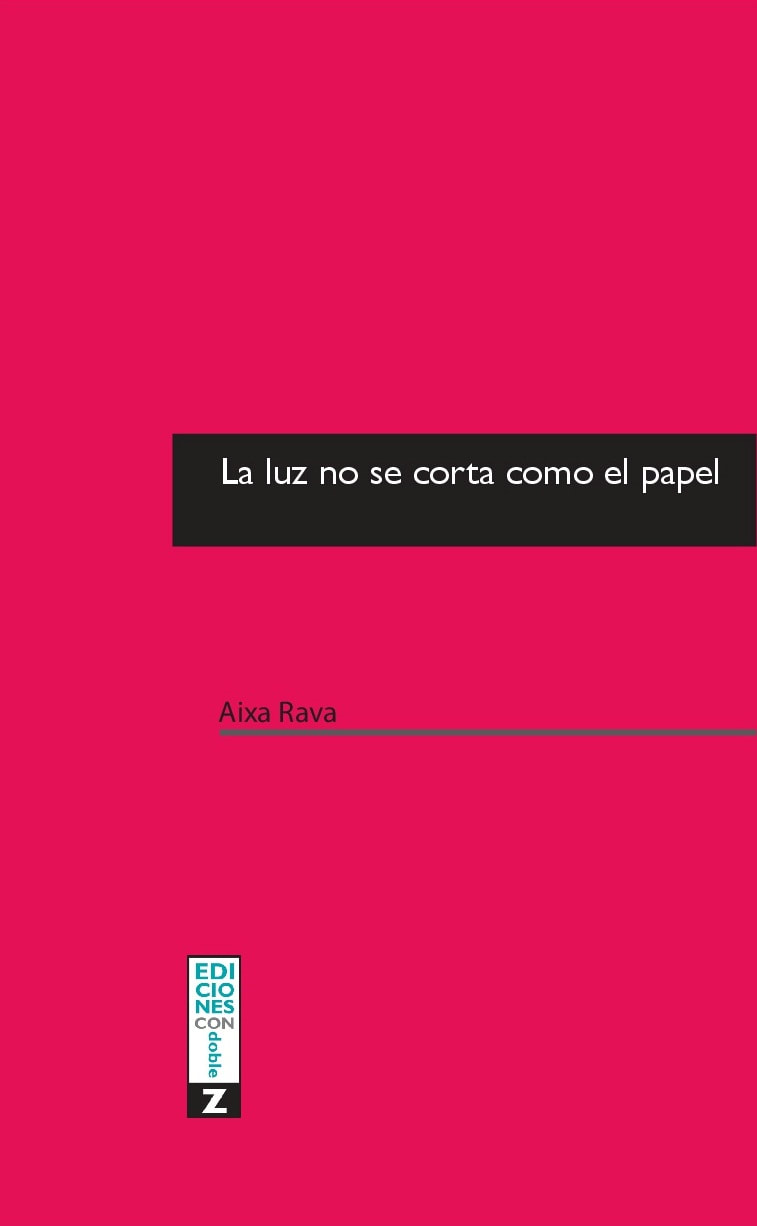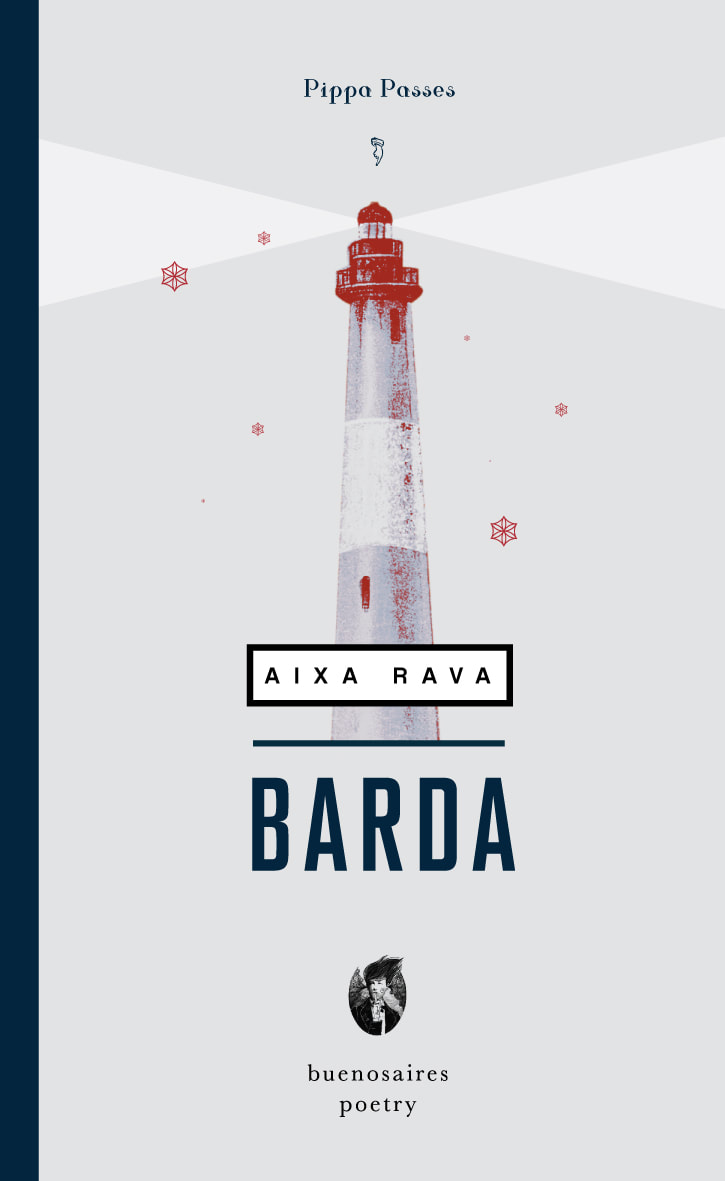|
Fotos: Marcelo Pelleriti
Gabriela Nafissi es licenciada en psicología especializada en psicoanálisis y dirige el área de Arte y Cultura de Bodega Monteviejo. Es la creadora de “Reencarnaciones”, un proyecto de experimentación artística que conjuga el psicoanálisis con diversas ramas del arte, y del espacio Plus + Arte. Conversamos con ella acerca de sus proyectos, su trayectoria, sus deseos. ¿Por qué alguna vez/siempre psicología? Psicopatología de la vida cotidiana de Freud es el causante de que me interesara por la psicología. Es el libro que me encontró en la biblioteca familiar y me llevó al descubrimiento de las formaciones del inconsciente. Luego, de estudiar la carrera de Psicología, redescubrí el psicoanálisis. Una crisis con la profesión me llevó a un análisis de la orientación lacaniana. Es en la misma época que estaba trabajando en el libro Reencarnaciones, cuentos audiovisuales. Encuentro otra cosa, una lectura radicalmente distinta del mundo, con una escucha y una ética que no cede ante lo más singular de cada uno y lo implica subjetivamente en su propio sufrimiento. ¿Cómo fue que decidiste integrar tu carrera a las artes? Ese lugar de intersección me viene haciendo pregunta desde hace tiempo. Y desde entonces se trata de ir viendo de qué manera trabajar desde ese lugar, que es el del vacío medio, cada vez. Al comienzo, el proyecto artístico cultural resultó más intuitivo y estaba más ligado a la literatura. Con los años se fue formalizando, y extrayendo algún saber de allí, principalmente un saber hacer con ese borde entre las artes y el psicoanálisis que proponen los proyectos de experimentación artística. También inspirado de alguna manera, en el dispositivo del cartel creado por Lacan y que es un modo de investigar en psicoanálisis distintos temas en pequeños grupos, pero desde el propio rasgo. No creo que haya tal integración per se, tampoco es del todo posible. Se mantiene la distancia entre los discursos de las artes y del psicoanálisis. No obstante, a mí me resulta deseante trabajar desde esa imposibilidad, porque es un modo de hacer surgir las elaboraciones provocadas por los dispositivos de experimentación artística y el trabajo con otros. Y a mi modo, supone una posición ética que contempla la dimensión de lo inconsciente, que suele estar forcluido sino denegado en el discurso de la época. Orienta y lleva a encarnar una función que descompleta cualquier intento de homogeneización que se pueda producir en los pequeños grupos. Lo cual es en primera instancia, una posición antisegregativa. ¿Cómo surge el Plus + Arte? ¿Cuál es el objetivo del evento? ¿Cómo es tu participación? El Plus más arte nace en el año 2013, en primer lugar como un evento previo al Winerock que ya llevaba dos años realizándose. El primer Plus más arte se llamó Día de Arte, y se hacía los días viernes. Dada la convocatoria interprovincial, e inclusive internacional que proponía Winerock, me pareció interesante generar un espacio que aportara un plus al evento del vino y de la música pero que, además posibilitara por un lado, alojar los proyectos del dispositivo "Reencarnaciones" y las distintas propuestas interdisciplinarias. Además de funcionar como un espacio para tejer redes entre artistas locales con otros de otras latitudes. Efectivamente, esa red se fue tejiendo y sigue. El año próximo cumpliremos diez años de Plus más arte. A partir de 2014 comenzó a llamarse de ese modo. Sucedieron además, eventos simultáneos en otros espacios como el Hyatt durante dos años con la gestión de Leandro Livschit. La Semana del Rock articulaba programas de actividades culturales y artísticas que incluían arte, gastronomía, rock. Se realizaron en ese marco dos Plus más arte. Y también los llevamos al Espacio Julio Le Parc, y a CIPAU, coordinado por los psicoanalistas Gustavo Moreno y Deborah Trovarelli, en un trabajo en red interinstitucional que, además se enmarcaba en uno de los proyectos de experimentación artística que se llamó "Curar creaciones e invenciones". Es decir, si bien nació en Bodega Monteviejo, debido a la gestión y trabajo en red con otras organizaciones, se va articulando con otros espacios. Cuento con un equipo de trabajo que hace posible que se lleve adelante: Meli Nafissi como asistente de dirección, asesora en artes visuales y hospitalidad de artistas, Andrea Cazorla en la dirección técnica de los montajes artísticos, Ariel Larriba en la realización audiovisual y fotografía, Sabri Diaz Bialos desde Topos, cultura accesible y David De Mata en sonido. Durante la pandemia, hubo un instante de ver, sin comprensión de lo que pasaba, en donde asumimos que debíamos esperar. En esa espera, se produjo un vacío y una primera reacción de anonadamiento. Luego surge la idea de desglosarlo en eventos estacionales, ediciones: Vendimia, Primavera, Verano y darle estatuto de festival. Entonces, comenzamos a realizarlo, a veces, conjuntamente con Winerock que adoptó la modalidad de sesiones, como Winerock Sessions, otras como evento full day. El real sin ley que ha sido Pandemia nos llevó a crear propuestas inusitadas. Por esta contingencia, ahora nos encontramos realizando varios encuentros a lo largo del año, lo cual nos permite un buceo más lento, darle tiempo a los procesos, profundizar en los dispositivos de experimentación artística, acompañar mejor, así como también dar lugar a más propuestas para los nuevos proyectos que se han ido articulando. La Biblioteca móvil por ejemplo, es un invento que resulta de un efecto post-pandémico. Pero también, de tomar contacto con talleres literarios como el que llevan adelante Melissa Carrasco y Sandra Flores Ruminot. Y articula al Plus más arte. Nos faltaba un espacio de difusión para autores independientes, tanto para la literatura como para otras artes visuales, para libros objetos, fanzines y también para publicaciones de psicoanálisis. Si bien desde 2017 se había delineado un espacio denominado "Puntuaciones Analíticas", desde ACEP (Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos) y además, también participaba por medio de sus miembros en las propuestas de experimentación artística, faltaba un espacio para la presentación de publicaciones. Con la creación de la Biblioteca móvil también se articula un espacio de participación para la BOLM, que es la Biblioteca de la Orientación Lacaniana. La BOLM tiene doble pertenencia, a la ACEP y EOL (Escuela de la Orientación Lacaniana). Delegación Mendoza. Por otra parte, también se incluye un espacio para las publicaciones de los proyectos de experimentación artística que están expuestos en el restaurant de la oldega y se pueden consultar en la Biblioteca Móvil que es tanto un carrito rodante como un espacio abierto para presentaciones de libros y de las propuestas de sus autores. Entonces, la gente que visita la bodega también puede disponer de los libros y revistas en préstamos y conocer todas estas propuestas que circulan en el espacio. En Plus más arte también se realizan talleres para el público presente, intervenciones performáticas y conciertos musicales. ¿Cuál ha sido la participación de las mujeres en el evento y en particular, de la escritura de mujeres? La participación está abierta a distintos espacios de lo social. Podemos decir, que uno de los ejes de trabajo es la experimentación artística y por otro la accesibilidad cultural. Pero a la vez, aloja al dispositivo de experimentación artística Reencarnaciones que funciona en la intersección entre las artes y el psicoanálisis. En cuanto a las mujeres, tienen una amplia participación, de manera continuada. Uno de los Plus más arte, de hecho se articuló en 2021 con propuestas artísticas realizadas por mujeres, aunque el público no fue exclusivo para ellas. Hemos alojado talleres de lectura y clínicas de escritura con Laura Galarza. La misma Laura Galarza, y de acuerdo con los proyectos de cada año fue incorporando en muchos casos a autoras, como fue el caso de su intervención en 2017 donde presentó un cuento inédito de su propia autoría sobre mujeres, en 2018 en el marco de Tarabust, áfono & sonoro nos trajo la obra de Carson McCullers. En 2019, en el marco del proyecto "Curar, creaciones e invenciones" realizó su presentación con relación a la obra de Alejandra Pizarnik, acompañada por el dibujo en vivo de Santiago Caruso. ¿Qué sentís que te ha dejado a vos en lo personal la organización del evento? La organización en sí misma, para mí es un aspecto de la gestión. Se aprende un montón en ese sentido trabajando con otros, es algo que disfruto. Pero no me interesaría si no estuviera articulado a una política institucional y a un proyecto cultural que tiene un trabajo sostenido en el tiempo y una orientación que se enlaza a mi rasgo y a mi deseo. Eso me permite vivirlo como un modo de vida y no como un trabajo. Como decía hace un rato, el año que viene Plus más arte cumple diez años, y el dispositivo de experimentación artística, quince años. En ese interín los proyectos se esperan, se expanden, se intervienen, pero también concluyen para dar lugar a otros nuevos. Me parece que la manera es entender que son acontecimientos artísticos, no eventos sociales. Es ante todo un espacio abierto, que abre espacios y así se tejen lazos inéditos con otros, y es también un lugar donde es posible (a)lojar la diferencia , lo singular de cada uno en la trama. ¿Cómo ves el escenario cultural de la provincia? ¿Y en particular, de las letras? Destaco la gestión que vienen realizando los artistas autoconvocadxs, el movimiento generador y colectivo que ha permitido muchos logros y cambios en las condiciones de trabajo, derechos y continúan en ese dirección, en especial quienes abrieron ese espacio fue la Asamblea de artistas visuales y hace un tiempo se ha expandido también al campo de las letras. Creo que la situación extrema en la que nos sumió la pandemia llevó a replantear muchísimas cosas, el valor de la experiencia artística en su dimensión estética pero también ética, que hizo un poco más soportable algunos momentos muy difíciles. Creo que se están recuperando espacios en lo público, proponiendo en lo privado y desde siempre y cada vez más, desarrollando espacios independientes. Habrá cosas por mejorar, pero también creo que es importante valorar lo que se está pudiendo hacer. Con respecto a las letras, el espacio de la Biblioteca móvil me está permitiendo conocer cómo bulle el caldero literario en Mendoza, me interesa mucho el trabajo con las editoriales independientes y es notorio el coraje con que vienen llevando adelante publicaciones de modo continuo. En este terreno, veo muy meritorio el trabajo de las mujeres. También puedo mencionar que BOLM, la biblioteca de la orientación lacaniana, viene realizando acciones desde hace varios años. Propuestas muy interesantes que buscan la conversación del psicoanálisis con otros discursos. Desde Plus más arte se vienen haciendo algunas articulaciones con la BOLM. Aprovecho para invitarlos el próximo 20 de noviembre de 12:30 a 20:30 h se realizará el festival interdiscursivo Plus más arte en Primavera 2022 2da. Edición en Bodega Monteviejo, Tunuyán. La jornada se inicia con la inauguración de la obra Amarres de Mariana Barón y Paseo sin prisa por la muestra de artes Trayectos y Derivas (etapa 2) que incluye además las obras: Prägung de Adrián Zotto y ¿Qué puede el dibujo? de Omar Jury, quien realizará una activación de obra con el Taller de dibujo: Exploraciones y confusiones en torno a las líneas destinado a jóvenes y adultos. También, se realizará Reverberancia de un retrato, interpretación musical mediante una experiencia de ensamble con idea original de Celina Jury y la participación de Agustina Guillén, Ernesto Pérez Matta, Noelia Pavez y Celina Jury. Dichas propuestas se enmarcan en el proyecto: Trayectos y Derivas del dispositivo de experimentación artística Reencarnaciones con mi autoría y dirección, y co-curaduría de Paula Pino. También se efectuará un taller de exploración sonora en escenarios lúdicos con Ariana Serpa de Yoga para Crecer, destinado a niñes y jóvenes y se producirá una Disrupción artística a cielo abierto: Fugax por Pepe Nievas. También vamos a contar con una intervención de la BOLM en consonancia con las Jornadas Anuales de la EOL Delegación Mendoza ¿Todos jóvenes?. También vamos a contar con las presentaciones de Carnívora ilustrada de Fernanda García Lao (poemas) y Victoria Malamud (ilustraciones) de Animala ediciones artesanales e Historias clasificadas de Javier Cusimano (crónicas), de la editorial Literanautas. Por último, Francisca Figueroa, joven cantautora y compositora mendocina, presentará canciones de autoría y de recopilación latinoamericana. Entre tus inquietudes está la de combinar las letras y el psicoanálisis ¿En qué proyectos sentís que eso ha sido posible? El primer dispositivo de experimentación artística fue un libro objeto: Reencarnaciones, cuentos audiovisuales que realicé en colaboración con Guillermo Rigattieri, Andrés Ceccarelli y Ramiro Navarro. De alguna manera, allí está la semilla incipiente que ya unía la literatura y el psicoanálisis. Con el tiempo lo leo más como el primer dispositivo de experimentación artística, que como un proyecto de literatura expandida. Sin embargo, queda supeditado a quien lo lee. Por otra parte, en su concepción, todos los proyectos nacen en la escritura. Luego se articulan como dispositivos ya sea mediante el uso de la palabra para transpolar significantes o neologismos de un discurso a otro, provocar equívocos, abrir preguntas, subvertir la palabra por el cuerpo en la performance. Es decir, darle nuevos usos. Creo que la literatura y el psicoanálisis comparten la vía de dislocar sentidos, descoagular el sentido común, deconstruir supuestos, abismar por la vía de la palabra y de la escritura lo que no puede decirse ni escribirse y pueden llegar a bordear ese litoral entre el sentido y lo indecible. También has trabajado en el cruce del psicoanálisis y los feminismos ¿De qué se trata ese proyecto? En cuanto a los dispositivos de experimentación artística realicé un proyecto que se llamó Centro y Ausencia, en 2017 del cual se derivaron tres propuestas: Dark, dark continent con los artistas Marcela Furlani, José Luis Molina, Sandra Barrozo, Meli Nafissi Christiansen, Laura Rudman, Charly Escoriza y Homero Pereyra. Luego, la propuesta Una x una junto a Carolina Simón, Andrea Calderón, Anemites, Celeste Urreaga y Daniela Lieban. Finalmente, La piedra en el camino junto a Fernando Rosas, Daniel Ciancio, Julio Melto , Juan Del Balso, Flavia Robalo y Verónica Fonzo. Todas las propuestas bordearon la pregunta: ¿Qué es una mujer? respondiendo con la elaboración de obras y distintas producciones artísticas. También de ellas se derivaron videos y películas documentales como en el caso de La piedra en el camino que ha recorrido diversos festivales en el mundo y se filmó durante un simposio de escultura de nueve días en Bodega Monteviejo. Durante la realización de Dark, dark continent, la contingencia fue que se produjo una ola de femicidios en Mendoza y eso, especialmente, tuvo efectos en la obra de una de las artistas del dispositivo: Sandra Barrozo. Con respecto a ese cruce es interesante poder poner en tensión términos que vienen de campos distintos. Para el psicoanálisis lo femenino no tiene género, es asexuado, es fuera de género. La feminidad va del lado del uso de los semblantes, porque no hay un significante que nombre qué es una mujer, por eso es que surge la propuesta una x una donde se trabajó, específicamente, con obras de mujeres artistas en lo más singular. Durante mi gestión en el Balcón de las Artes en el Hyatt, en 2017, invité a tres psicoanalistas de ACEP: Kathy Slukich, Gustavo Costanzo y Carla Serna que hicieron un lectura que llamamos Pinceladas de psicoanálisis sobre la feminidad y lo femenino. Y ese mismo día se realizó una acción de sabor de la mano de la chef Montserrat Martiarena. En ese mismo espacio se realizó un encuentro presencial de un Seminario de Psicoanálisis y feminismos del cual eran responsables Kathy Slukich, Sara Gutierrez y Julieta Tristán. En ese momento se estaba realizando en ACEP y se presentó una muestra de fotografía documental de Sara Gutierrez, también una propuesta de danza del grupo Otro Ojo inspirado en El arrebato de Lol V Stein de Marguerite Duras. Este seminario funciona ahora en la sede de la EOL. Delegación Mendoza bajo el nombre: Atisbos de lo femenino. Este año fui invitada al mismo en la sede de EOL, Delegación Mendoza. Allí abordé lo femenino a través de una audioperformance de mi autoría y de un texto donde trabajé lo femenino a través de algunos textos de escritoras mujeres: Laura Alcoba, Silvina Ocampo y Karen Blixen. Y además, sobre una pieza audiovisual que se llama Las Olas, de Mariana Martinez Otin que es una artista sorda, en el marco del proyecto Signos de artistas de Reencarnaciones, en el cual también participaron los artistas Toti Reynaud, Laura Hart, Tachuela y Mario Araniti. ¿Cuál ha sido tu camino de formación en esta orientación hacia lo artístico? Creo que esa sensibilidad hacia lo artístico es temprana. La ubico en la avidez por las lecturas de todo tipo en la infancia y en la adolescencia. La biblioteca familiar era muy variada en cuanto a temas e intereses y además, se leía mucho, eso hacía que no fueran solo libros adornando estantes sino que era un espacio abridor de mundos. También asistía a todo tipo de espectáculos culturales. El encuentro con la obra de Julio Le Parc fue de un gran impacto por la ludicidad, lo cinético y la propuesta participativa del público. En cuanto a lo literario, mi maestra ha sido, desde 2011 Laura Galarza. Me ha orientado certeramente en las lecturas y en la escritura desde entonces. Hice un taller de poesía con Melissa Carrasco y Sandra Flores Ruminot que devino Antología y también lo plasmamos en una performance en Plus más arte en Primavera en 2021. He realizado talleres de guion para cine y teatro, de creación de obra con Paula Olmos y artes performáticas con Lucila Andreozzi en la UNA y una experiencia intensiva sobre realización cinematográfica en New York Film Academy. Realicé, además, la Especialización en Crítica y Difusión Mediática de las Artes en la Universidad Nacional de las Artes. Actualmente, realizo junto a algunos escritores mendocinos, entre los que se encuentran mis entrevistadoras Marinés Scelta y Leticia Brondo, el Diplomado en Escritura Creativa de la Universidad Tres de Febrero. Pero es un aprendizaje continuo el mismo hecho de trabajar con gente del arte, el mismo equipo de trabajo de arte y cultura de Bodega Monteviejo y cada uno de los artistas, curadores de los que uno aprende en cada encuentro. En Mendoza tenemos a muchos maestros. Pero, de algún modo, como dijo alguna vez una artista que había asistido a Plus más arte, que de lo que se trata es de vivir en arte. Hace muy poco recibiste el premio a Mejor Guion no Producido en el Film Fest Internacional de Madrid ¿Cómo surge ese proyecto, de qué se trata y qué de particular tiene la escritura de guiones que no tiene otro tipo de escritura? Este premio resultó totalmente inesperado ya que es la primera vez que presento un guion de ficción a un concurso. Si bien tengo cierta experiencia en el terreno del guion y dirección documental y experimental, este guion de ficción era algo nuevo. Había hecho Pampero, un cuento que transformé en guion de mediometraje. Se trata sobre un hombre, Emilio, y sus hijas, Leonora y Francisca quienes emprenden un viaje de Mendoza a Rosario para comprar un barco después de que su madre, Amelia, recibe la noticia de que su padre está agonizando y decide viajar a acompañarlo en sus últimos días de vida. Con su madre ausente, el padre planea la compra del bote empujando a la familia a distintas penurias para lograr su objetivo. Narrada desde la perspectiva de la hija de once años, Leonora, la historia se acerca al final cuando llegan al destino y Emilio decide probar la nueva adquisición en el río Paraná. Con respecto a la escritura de guiones, se escribe en presente y prescinde de la forma poética, se busca pensar en imágenes. Escribir con la cámara en la mano, visualizando, escuchando, recorriendo la escena. Al transpolar la escritura del cuento al guion, en este caso, yo creo que aportó una mayor profundización de los personajes. También se eliminaron escenas y aparecieron otras nuevas y un nuevo final. Es muy útil leer con otros encarnando los distintos personajes, en especial, que el guionista escuche lo que los otros leen y cómo comprenden lo que se ha escrito. ¿Qué proyectos, en relación con las letras tenés para el futuro? En lo personal me gustaría publicar en algún momento una nouvelle que se encuentra inédita. Luego, continuar con un proyecto de cuentos. Algún sueño no cumplido… Por suerte, suelen ser varios. Algunos mejor que queden entre el secreto y el misterio. Para Pascal Quignard el que tiene un secreto tiene un alma. Eso es lo que nos mantiene causados. Me refiero más, a aquello que permanece opaco en nosotros mismos. Pero puedo decir algo en la línea de lo hablado en la entrevista, me gustaría poder encontrar la manera de producir Pampero. Me parece interesante indagar la ficción en lo audiovisual, para mí, sería algo del orden de lo nuevo.
0 Comments
Foto: Gabriela Salomone
Susana Szwarc nació en Quitilipi, provincia de Chaco, pero ya no reside allí. Ella conoce de movimientos, se ha probado diferentes trajes en la escritura: publicó la novela Trenzas (1991), así como en narrativa breve El artista del sueño y otros cuentos (1981), El azar cruje (2006), Una felicidad liviana (2007). En poesía, En lo separado (1988), Bailen las estepas (1999), Bárbara dice (2004), Aves de paso (2009); y en literatura infantil Había una vez una gota”, Había una vez un circo, Salirse del camino y otros cuentos y Tres gatos locos, entre 1996 y 2010. Sus cuentos han sido reunidos con el título de La resolana (2018) y su poesía reunida en Decir la suerte (2021); ambos libros por editorial ConTexto (Resistencia, Chaco). Fue invitada al el Festival Internacional de Poesía, en el marco de la Feria del Libro de Mendoza en su edición 2022, y nosotras nos sentamos un ratito a conversar con ella. Sobre la posibilidad de publicar desde las provincias, dice: “todo es relativo, sobre todo ahora con la cuestión de las redes, aunque no es el cuerpo, pero sí está la voz, nos podemos escuchar, y la voz es una gran parte del cuerpo. Mantener lazos, comunicarse, tratar de crear una comunidad” es una clave. Es que para ella vale la poesía, más que el carácter de la persona, “si no está golpeando para salir primera en la foto (reímos todas) es mucho mejor. Pero si no, habría que leer sacando un poco de lado lo otro.” Y agrega que en nuestros tiempos no es como hace algunos años atrás: “por ahí si uno está en los recorridos de reuniones, ve más a unos que a otros, pero con la insistencia de las redes, y publicar con sellos de allá o de acá, finalmente, en Buenos Aires muchos publicamos con sellos de Córdoba, o del Chaco mismo. Eso que muchas veces está en contra, tiene muchas cosas a favor, también. O sea que no, no nos tenemos que mudar todos a Buenos Aires”. Pero claro, Chaco vuelve siempre a sus textos: “Cada vez más me doy cuenta que aparecen elementos como el colorido, [Chaco] es un lugar de árboles, de algodón (ahora menos porque la soja arrasó con todo). Pero cuando yo era chica – y aparece en mi poesía – estaban los trabajadores golondrinas, la cosecha, el mundo de ahí. En varios poemas aparecen palabras en guaraní. Y uno de los primeros poemas que escribí, y me parece que es mejor que otros escritos en la actualidad, sucede, transcurre ahí en el Chaco. Es una familia que ha tenido niñas, y salen las niñitas de los ranchos a la hora del pedido –dice el poema – dice luche o meche un pedacito de pan…o sea que sale en la poesía. Me sale en la narrativa también el mundo, el paisaje de la región. Es imposible que no sea así. Así como a la gente de Buenos Aires les salen más los automóviles, los semáforos”. Algo sucede cuando Susana se sienta a escribir: “No sé cómo, me aparece. Sé que algo va a ser un cuento, por ahí una nouvelle, porque lo mío es más bien breve, aunque los poemas son largos. Me pasa al revés, Y creo que cuento más bien en un poema que en un relato. Obras de teatro tengo pocas, dos, tres, y con mucho trabajo, que también son cortitas. No sé por qué eso me parece, que de otra manera no podría ser dicho. Pero lo que más me insiste es la poesía. Incluso ahora me pidieron unos cuentos (es maravilloso que te pidan), y empiezo a corregirlos, y me pongo a escribir un poema. Estoy más en una etapa de poeta”. En la génesis de los textos siempre hay algo que se escapa a lo consciente. “Vieron que es muy difícil saber el cómo. Pero me pasa que por ahí estoy leyendo algo, y me aparece mucho a partir de lo que leo. Eso se me vuelve como algo rizomático y me aparece otra cosa, pero que tiene algo que ver o me produjo esa lectura. La imagen me produce menos a mí, si bien trabajo con imágenes, pero no es una imagen que yo vea algo, si me dicen cómo es una imagen, no sé. Es más bien la palabra lo que me provoca. Y sí, anécdotas. Pero después todo eso se pierde porque está poetizado. Voy a dar un ejemplo, lástima que no tengo acá el poema: es uno de los inéditos, de hace poco, donde quiero escribir algo, aparece una paloma que está empollando (porque apareció una paloma en una maceta mía del balcón) y después saltó al poema. Me dio más elementos, más palabras, nunca se me hubiera ocurrido. Y un poco es eso, y después ahí me encapricho en corregir, corregir, en el sonido. Para mí el sonido marca si algo está o no está. Y a mí me importa más el sonido que el sentido. Si yo quise decir una cosa y se me va para otro lado, que sea. Hay gente que no, que dice “no, pero yo quise decir eso”, como si fuera gran cosa. Es que uno parte y está todo el tiempo con anécdotas, pero realmente es lo menos importante. Es el bla bla que necesitamos para vivir, pero después está…no sabría decir si son conceptos, digamos que son sonidos que cobran para cada uno otra dimensión y otro significado. Con poemas míos me han dicho cosas muy diferentes, hasta ideológicamente. Por ejemplo, hay un poema en el que sucede algo como en la guerra, se amontonan los que están sufriendo, comparten una manzana, pero tenía que ver con el temor, con abrazarse, con estar cerca. Y por algún motivo, no sé quién se sentía mal en casa, entonces vienen de emergencias. Mientras el médico revisaba, el enfermero agarra y lee ese poema y dice: ah, es de las Malvinas. Bueno, la guerra, era, pero además le dio un sentido como de lo patriótico, se fue para otro lado, pero la guerra permanecía, pero hasta le parecía bien ir a la guerra, cuando en mi poema era lo contrario. Y eso es bastante fácil, pero si no, aparecen cosas donde el otro imagina lo que quiere. Y debe estar también escrito eso en el entrelineado, va más allá de lo que nosotros suponemos”. Hay algo femenino en la manera de escribir: “Me di cuenta, con todo este periodo y las lecturas, cuando hice los poemas reunidos (porque si no uno no vuelve a leer todo lo que escribió) que son poemas feministas”. Ella dice que sin querer aparece la mujer, la queja en algún sentido). En “Definiciones”, por ejemplo (de Bailen las Estepas), hay un personaje que lleva un balde y dice que el balde pesa menos y aparecen siempre las mujeres en lucha, no en víctimas. “Si bien, un libro que perdí, el primero que había escrito (tengo por ahí alguna página, pero se ve que me lo dejé olvidado. Era a máquina, no teníamos copias), se llamaba La víctima desafiante, es como un oxímoron. Entonces era no como en situación de víctima, sino como defensivamente, a veces, enojada. Ahora, si hay poesía de hombres y de mujeres…por ejemplo, John Berger, para mí tiene muchos poemas que podrían haber sido escritos por una mujer. Los poemas menos cerrados, en los que hay más sugerencias. Me da la sensación de que las mujeres escribimos menos “gritonamente”, pero no sabría decir. Es cierto que también hay diferencias en relación a la anatomía donde una puede aparecer amamantando (por ejemplo). Un hombre también puede imaginarlo, pero es más raro que surja eso. Algunos poemas a lo largo del tiempo: De “En lo separado” (Último Reino, 1988) ¿CÓMO? Veamos lo real: por ejemplo el río -de acá hasta acá podríamos inventar una puerta para la casa pero no- veamos cómo porque sí un viento tal vez provocado por el mismo río no arrastra un sombrero hacia su centro Veamos después algo más: la lluvia que comienza por inundar el sombrero hace crecer las aguas a tal punto que nos es imposible seguir viendo porque lo real salido de cauce nos ahoga. De “Bailen las estepas” (Ediciones de la Flor, 1999) BILINGÜE Mecerse en el cálido pozo de las ficciones hasta paladear el ritmo (lentísimo) de la infancia. El dolor (sólo) por sus tramas. He bebido agua, (agua) donde posaste tus remos. Es envuelta en lo ausente (amado) que alardea la presencia perpetua. Los cielos arriman (entretanto) un pueblo al otro. Y no hablo -esta vez- de la revolución. Hablo de la juntura de las lenguas. De “Bárbara dice:” (Ediciones Alción, 2004) QUISIERA ENTERARME Quisiera enterarme de que nada tiene forma, decías. Y acepté, hasta el fondo de la copa del árbol, de la copa del río. Ninguna de las otras (creía) se ahogaba como yo. (Me hundí.) No hay placer, dijiste mientras vaciabas al padre en la botella y mi cuerpo te servía. ¿Te habías ido? ¿Y las otras? Tuve vértigos como si alguno más se cayera del mundo. Dormida, en la noche de fiesta, alcancé a oír: ¿qué hay después? Al despertar había panes en mi cama. Cuatro artistas plásticas cierran una muestra colectiva "Habitar", en Mendoza, en Aristóbula, Casa de Arte. Cecilia Carreras (1967) convocó a Laura Rudman (1975), Magadalena Benegas (1971) y Paula Dreidemie (1976) para dar lugar a “Habitar”, la muestra que reúne pinturas, grabados, dibujos y otros elementos como un calcáreo y una cita de Virginia Woolf, para completar un ciclo en la emoción de quienes la visitan y la habitan con sus experiencias. Cecilia nos cuenta de esta muestra, el proceso de trabajo y las ganas de seguir trabajando el arte. ¿Quién propuso la idea de trabajar juntas en esta muestra?
La idea fue mía para esta segunda muestra en Aristóbula. No sé por qué se me vinieron estas mujeres a la cabeza para que estuviéramos juntas. Las había conocido en una muestra colectiva y luego las conocí a ellas (personalmente) y a su obra. Las vengo siguiendo desde hace años. Me pareció interesante que estuvieran acompañándome. Así surgió. En la primera muestra (en Aristóbula) invito a Fernando Rosas, hago cuadros nuevos para inaugurar el espacio, pero en esa ocasión no hubo temática. Esta es la primera muestra que tiene un título y trabaja una temática en conjunto para este espacio. Es muy significativa para mí, también. De alguna manera Aristóbula arranca con ellas, con la muestra colectiva. En la inauguración virtual y en las entrevistas que les han hecho hablan de lo que significa “habitar” para cada una, en sus respuestas hay muchos puntos en común, ¿Qué otra cosa las une como artistas mujeres? Nos une algo que tiene que ver con el lenguaje que cada una transmite, como por ejemplo, el del dibujo, o el grabado de Magda Benegas. Cada una tiene su lenguaje propio y a la vez universal. En las ganas de seguir trabajando el arte en sí mismo como un todo, entonces, siempre hay nexos. Mientras más hablamos, y más cercanas estamos, más puntos en común encontramos. Ahora que las voy conociendo cada vez más, es muy impresionante cómo una se va conectando. Tenemos las mismas ideas, los mismos pensamientos, en relación al arte, a la manera de pintar. Definiéndonos muy bien y siendo cada una muy personal, cada una con su estilo y su impronta. Incluyendo la muestra "Habitar", cada una tiene su personalidad y cada una tiene su propio hacer, su propio trabajo y así y todo nos amalgamamos muy bien, creo que por ahí va la cosa. Es interesante cómo a veces, en comentarios que hacemos frente a otros artistas, hay muchas líneas, muchas cosas en común entre nosotras. En la muestra hay una cita de Virginia Woolf relacionada con el habitar, ¿pueden considerarla su manifiesto o el manifiesto de la muestra? No es un manifiesto. Amalgamó y vino muy bien para ubicarla como nexo para la muestra, así también como el calcáreo que pusimos en la pared. Entre la frase y el calcáreo, nos unificamos a nosotras cuatro. Fue una sumatoria, ni lo tomamos así (como un manifiesto) como tantas cosas que nos iban surgiendo de otros escritores. Yo también les hablaba a las chicas de Martín Heidegger, de una conferencia que tiene donde habla del "habitar", algo de corte más filosófico. Después quedó esto que nos sirvió a las cuatro, pero no como manifiesto, sino como algo que amalgamó y nos sirvió, surgió y nos sumó, Cada una ya tenía una idea para trabajar, lo que para cada una significaba "habitar". Toda la obra que está expuesta, los trabajos, están hechos especialmente para esta muestra. ¿Cómo fue el proceso artístico de esta muestra? ¿Trabajaron por separado y luego se reunieron? ¿Hicieron todo juntas? ¿Tomaron decisiones en conjunto? A partir de la convocatoria, hablé con cada una de las chicas y todas estuvieron muy contentas de trabajar juntas. Después armé un grupo de Whatsapp y tuvimos un par de reuniones de zoom para trabajar en equipo. Cada una trabajó por separado con su habitar propio, fuimos hablando de las medidas, de los tamaños, de los espacios de Aristóbula, de lo que yo les proponía. Cada una fue compartiendo su proceso, pero no veíamos imágenes ni fotos, fue como un descubrir en el momento del montaje. Eso fue muy hermoso, muy interesante, cómo cada una hizo, para qué lugar fue. Fue muy lindo eso de ponernos a trabajar juntas (en el montaje), fue un día largo, intenso, muy de equipo. Creo que se notó después en la colgada y en la muestra misma. ¿Qué les gustaría que experimenten les espectadores? Es como nos pasa a todos cuando mostramos obra y cuando hacemos, es el otro el que ve, el que cierra la obra con sus miradas diversas y sus comentarios. Personalmente, quiero que algo los movilice, que algo los lleve a su habitar. Somos cuatro artistas muy distintas, pero siempre hay algo y hay un nexo que nos une, creo que en la obra se nota eso, se siente. Hay mucha emoción en la obra, creo que va por las emociones, a cada uno le deja algo. Al estar todos los días recibiendo gente, veo en las miradas, escucho en los comentarios y tiene que ver con eso. (Quienes miran) Se retrotraen a algún disparador que vieron de la infancia, un patio de la Laurita, algo mío con las fotos antiguas y alguna cosa así del pasado de cada uno, algo más conceptual de la Pauli, tan interesante su mirada, o Magda, con ese mundo más metafísico. Cada espectador, cada persona que entra, me doy cuenta que se sienten muy bien, muy a gusto y les trae a cuenta su propio habitar que es tan amplio, tan universal y a cada uno nos interpela y nos provoca algo. Eso es lo que quiero que le pase al público. ¿Planean seguir trabajando juntas? Me encantaría seguir trabajando con las chicas. Conformamos algo muy hermoso y quiero seguir trabajando con ellas, que surjan ideas, palabras, que nos vayan hilando a ver por dónde rumbeamos. Esto es como un comienzo, es muy hermoso, estar y seguir proyectándonos. Que las mujeres vienen trabajando en conjunto desde siempre, no es una novedad, pero que lo hagan desde el teatro, en Mendoza, resulta revolucionario. Conversamos con Verónica Manzone, una de las directoras de "Inventario de un jardín que arde", una obra que lleva años en la escena local y que este próximo 6 de junio se despide con una gran puesta en escena.
¿Cómo surgió la idea de una obra teatral escrita de forma colectiva? ¿Qué singularidades le imprime este hecho a la dramaturgia de la obra? Esto tuvo que ver con una necesidad propia debo decir, yo venía investigando por otros lados las dramaturgias de la escena, es decir procesos donde no hay texto a priori sino que se crea en el aquí y ahora del acontecimiento del ensayo. Me interesaba co-crear el texto ahí mismo en la escena. Lo primero que sucede es una ruptura de la autoría tradicional. La obra es de todas, no hay un autor ni una autora, la voz de cada una, en su subjetividad, se funde con la de las otras, y llega un punto donde no sabemos quien trajo tal o cual material, no importa. Lo interesante es que, a pesar de lo colectivo y colaborativo del procedimiento, al mismo tiempo es un modo de producción que está íntimamente atravesado por lo personal de cada una. Es decir, su marca fundante es la subjetividad. ¿Cómo fue su proceso de “escritura”? ¿Hay reescritura en la puesta en escena? No hay separación entre escritura de la dramaturgia y puesta en escena, todo se da al mismo tiempo. En algunos momentos del proceso, primero apareció un texto, un material que reescribimos en la escena por medio de improvisaciones, y luego, dio lugar a un elemento escenográfico. Pero en otros momentos, la idea escenográfica (una luz, un elemento, etc.) dio lugar a un texto. Todo sucede simultáneamente en la dramaturgia grupal. Y la reescritura es constante. ¿Cuál es la particularidad de la obra, qué distingue su propuesta de otras similares? No lo sé…no sé si se distingue de otras. Desde lo personal creo que es una propuesta que llama la atención de les espectadores por su honestidad, “es lo que es” dice una de las actrices a les espectadores “y si ven algo más que eso ya corre por su cuenta”. Las actrices en primera persona, más la confusión entre realidad y ficción...considero que genera un tipo de relación diferente con les espectadores. Hay algo muy “real” que creo que hace que el público se sienta interpelado e identificado. ¿Por qué “Inventario de un jardín que arde”?¿De dónde surge el nombre y qué implicancias tiene en la obra? Por una lado “Inventario” tiene que ver con la idea de que la obra no es una historia con principio, medio y final: es un muestrario, un conjunto de fragmentos de vidas. La idea del jardín tiene que ver con una imagen de las flores que nos atravesó durante todo el proceso, la idea de que las flores se pueden asociar a la vida, pero también hablan de la muerte, de algo efímero. Para nosotras todo lo que está en la obra, cada escena, cada fragmento va armando un inventario de voces, de vidas, de recuerdos, de dolores que necesitan arder, que se hace necesario echarlos al fuego para exorcizarlos. Las mujeres participan, además, de muchos espacios – por no decir todos – del hecho teatral de la obra (escenografía, utilería, vestuario, iluminación y sonido, etc.) ¿Es un esfuerzo deliberado o eso fue surgiendo por casualidad? No sabíamos de qué iba a tratar la obra, porque la idea era hacer una dramaturgia de la escena, es decir, como te decía anteriormente, la textualidad y teatralidad surge del encuentro entre actrices y directoras primeramente, y de lo que va a pareciendo en cada ensayo. Lo único que teníamos claro con Agustina (co-directora) era que queríamos dirigir y que el grupo debía ser todo de mujeres. Fue completamente deliberado. Era una decisión y un acto político. ¿Cómo ven la participación de las mujeres en el ámbito teatral de la provincia? ¿Y en el país? ¿Cómo resulta ser directoras mujeres? Históricamente la dirección ha sido un lugar de varones, o por lo menos la visibilidad de la dirección es desde ese lugar patriarcal. Aunque mujeres dirigiendo siempre hubo, la historia poco ha registrado sobre ellas. Por suerte, hoy con los feminismos y sus movimientos, muchas mujeres y disidencias se han empoderado y están tomando estos espacios. El feminismo también nos permite visibilizar estos trabajos. A nivel nacional existen muchas colectivas de directoras, de actrices y de dramaturgas. Tuve la suerte de participar del movimiento de “Escena propia” un encuentro de directoras mujeres de provincias de argentina y fue maravilloso. ¿Qué evolución ha tenido la obra desde sus comienzos? ¿Ha ido mutando en relación con la puesta en escena, las demandas emergentes, los procesos personales? La obra está escrita en gran parte desde relatos personales, es decir, nuestras biografías son parte de la dramaturgia, por ello la subjetividad de cada una de nosotras hace que la obra vaya mutando en la medida que nuestras perspectivas y nuestras vivencias van cambiando. La obra en cuatro años además ha sido escrita y reescrita muchas veces, el contexto nos ha obligado a ir modificándola. Es una obra muy atada a lo contextual, por ende la realidad va ofreciendo nuevos aspectos a tener en cuenta en la dramaturgia. Un ejemplo de esto son algunos femicidios que nos dolieron profundamente y nos llevaron a modificar textos o a agregar más y más nombres en escena. ¿Qué pueden contarnos de la obra para adelantarle al público, con qué se va a encontrar el próximo 6 de junio? Bueno es una despedida, una celebración de cierre. Para nosotras cada función es un acto de amor pero este será especial. Creemos que va a ser un fuego inmenso: ¡Es miércoles y ya estamos ardiendo! Les podemos asegurar que por ser la última, vamos a dejar todo pero todo en el escenario. Dramaturgia grupal / proceso colaborativo Dramaturgia final: Verónica Manzone Asistencia de Dramaturgia: Constanza Correa Lust Directoras: Verónica Manzone y Agustina Tornello Actrices: Giuliana Mattiazzo, Sara Spoliansky, Belén Leyton, Anabel Quintana, Scarlett Morales Contreras, Natalia Di Marco Idea escenográfica: María José Delgado Realización escenográfica y técnica: María José Delgado y Katherine Morales. Técnicas: María José Delgado, Katherine Morales y Bárbara Treves. Fotos: cortesía de las entrevistadas
Melina y Brenda se conocieron en su San Juan natal. Un día imaginaron un espacio para construir su propio camino, y no se equivocaron. Llevan publicados algunos libros y van por más. Desde el cobijo del sol sanjuanino, compartimos esta charla con las editoras de Cordillerana ediciones: una apuesta de mujeres para difundir las voces olvidadas del desierto. ¿Cómo surgió la idea de conformar una editorial? Surgió una tarde en Buenos Aires, en el nuevo departamento de Bren. Estábamos hablando de libros, de literatura y de esas nerdeadas que nos gustan tanto. Entonces así, hablando y hablando, empezamos a pensar en una publicación poética donde se ponga muy en valor el libro físico: que sea un objeto estético que ya desde el papel, el diseño, el formato, hable de la poesía que contiene. Y así fue que empezamos a soñar con una editorial que contemplara ese amor y gusto por la escritura y con un marcado compromiso en la estética del libro. Nos fuimos dando manija y dijimos: ¿por qué no? Y le empezamos a poner el cuerpo. En este sentido ¿Cuál dirían que es el sello distintivo de su propuesta? Por un lado, la búsqueda estética: tanto de lo literario como del diseño de cada uno de nuestros libros. Por otro lado, siempre nos hemos planteado la necesidad de publicar voces cordilleranas, andinas y sobre todo con un sentido profundamente federal. Voces de mujeres, voces olvidadas, voces que no llegaron hasta el puerto de Buenos Aires que ya es, en nuestro país, un centro cultural. Este era nuestro objetivo: descentrar el puerto y mandar todo un poco más para la cordillera. Por último, hay otro sello que hemos ido descubriendo en la marcha: el uso de lo digital para crear puentes interactivos con nuestres lectores. Si bien amamos el libro papel, queremos jugar también con todo lo que la “digitalidad” nos propone, volverlo también estético y hacerlo propuesta. Habiendo trabajado en la provincia, conociendo sus mañas y costumbres ¿Qué características les parece que presenta el ámbito literario de San Juan? Nos es difícil objetivar la respuesta porque nos sentimos muy muy dentro del ámbito y con toda nuestra subjetividad puesta allí. Podemos decir que si hay algo hermoso del ambiente literario sanjuanino es la hospitalidad, la idea del buen anfitrión. Nos pasó a ambas, ser muy pibas al momento de ingresar a ese mundo y ser recibidas con mucho afecto por los más viejos escritores, con mucha generosidad, con brazos muy abiertos. Sin embargo, a su vez notamos que el ambiente tiene diversos subcírculos dentro: si te juntás con un grupo o en cierto café, ya sos de ese grupo, tenés esas ideas, comulgás con esa gente y te casás con esa literatura. Un poco así… eso, por momentos, nos resulta limitante y agotador. Por suerte, como cualquier otro ámbito, hay mucho todavía por jugar, por romper, por valorar, por rescatar, por resucitar. Y, por suerte también, tenemos una hermosa calidad poética en la provincia. ¿Cómo dirían que es la experiencia de mujeres, su trayectoria, en la provincia y en la región? El laburo de las mujeres sanjuaninas en la cultura y, sobre todo, en la poesía es infinitamente más intenso de lo que se ha difundido. Nosotras, por ejemplo, estamos por publicar a Ofelia Zúccoli Fidanza. En el trayecto de este proceso de publicación, nos hemos encontrado con una Ofelia que nos ha maravillado: una mujer muy fuerte en un mundo lleno de varones. Una mujer militante, presidenta de la SADE, organizadora de los eventos culturales de las primeras Ferias del Libro, vocera por los escritores desaparecidos en plena dictadura, promotora del célebre "Jardín de Los Poetas" en la quebrada de Zonda, y poeta de la puta madre. En fin, una voz muy grosa, muy potente, muy importante, que no siempre es conocida en el propio ambiente literario. Así como ella, reconocemos muchas voces de mujeres de alto valor estético, pero que, quizás, su nombre no ha recorrido todos los espacios posibles. En cuanto a nosotras, tenemos la suerte de haber nacido en una época con el camino más allanado para las mujeres. No obstante, tenemos el firme propósito de difundir las voces de estas mujeres que nos iluminaron el camino. ¿Cómo les parece que es el mundo editorial en San Juan, la región, y en qué se diferencia –si eso sucede– con el resto del país? Percibimos que una de las problemáticas de la región es que publicamos para nosotres mismes. Tenemos el enorme desafío de poder trascender las fronteras regionales en cuanto a la difusión, pero este no solo es un desafío para que otres nos lean, sino para que miremos nuestra producción, los formatos en que publicamos, lo que estamos diciendo. En cuanto al último punto, observamos que se publica mayormente poesía, luego cuento y finalmente novela. Dicho de otro modo, la producción editorial sanjuanina sigue la ecuación de modo inverso. Hablemos un poco del camino recorrido. ¿Cuáles han sido las publicaciones hasta la fecha? Tenemos un hermoso libro de literatura juvenil fantástica: Horizonte Blanco. Además, tenemos publicada una antología poética llamada Historias de árbol muerto, sirenas y pájaros, que tiene un formato circular de lectura y una propuesta de intervención para quien lee. Y se vienen algunos libros más… ¿Qué proyectos tienen con relación a la editorial? Actualmente existen varios proyectos: por un lado, estamos laburando en la publicación de una colección de poetas cordilleranas. Entre las primeras estará Ofelia Zúccoli. También tenemos confirmada a Lucía Carmona, una grosa, muy grosa poeta de La Rioja. Y otras más en gestión todavía. Por otro lado, estamos con el proyecto de generar mucha difusión y lindo contenido en nuestras redes. No solo difundir nuestro sello y nuestra marca, sino también a artistas de la región. Esperamos hacer de nuestro lugar en las redes un espacio pluralista en cuanto a voces. Finalmente, estamos trabajando en un viaje hermoso que queremos hacer por distintos poblados de cuyo, recolectando relatos orales de pueblos originarios y otras leyendas que han surgido en nuestros pueblos. Nuestra idea es poder convertirlo en un documental, además de su publicación en formato libro. ¿Cómo se relaciona el trabajo editorial que llevan con la utilización de las redes sociales? ¿Pueden contarnos del ciclo de entrevistas que han inaugurado en su cuenta de IG? El laburo con las redes nos entusiasma un montón: no solo porque es explotar una forma nueva de promoción, sino porque también es la oportunidad de llenar de hermoso contenido las redes, difundiendo artistas regionales, conversando de literatura, generando nuevas miradas sobre nuestro hacer, generando debates y quilombo, que es lo que, en definitiva, nos encanta. Entonces, el ciclo de entrevistas va por ahí, por la posibilidad de abrir espacios plurales, espacios de creación comunitaria y de contenido con valor cultural. ¿Con qué dificultades se encuentra una editorial de mujeres? ¿Dirían que son las mismas para todes o ven alguna particularidad? Nos ha pasado, sobre todo en el contacto directo al momento de distribuir libros, encontrarnos con situaciones incómodas: ir a una librería, hablar con el librero, que nos mire las tetas, bancarnos ese momento y que nos digan finalmente “vení después”. Entendemos y somos conscientes de que el “vení después” es una realidad del propio mercado librero, más allá de nuestros géneros. Pero nos hincha los ovarios que nos miren las tetas. Pero más allá de esas “situaciones incómodas”, sentimos que somos capaces de ocupar todos los lugares que nos proponemos y, en ese sentido, no observamos diferencias significativas con respecto al género masculino. ¿Cómo ven la participación del estado provincial, nacional, en el ámbito editorial? ¿Existe, promueve, esta arista del ámbito literario? Afortunadamente, nosotras hemos recibido apoyo económico tanto desde el estado provincial como del estado nacional. Nos han becado en proyectos de difusión y promoción. Hemos notado que hay caminos burocráticos que, si bien no están institucionalizados o explicitados, si una busca abrirlos, esos espacios sí están. En el caso de la provincia, este camino es más directo, es más artesanal, es más por ventanilla. En el estado nacional, este camino es por concurso, presentación de proyectos, con una línea más burocratizada. Foto: Perla Pais productora de moda @perlapaisprodmoda
Dicen Carmen Pardo y Miguel Morey, a propósito de Butes de Pascal Quignard, que "el silencio tan intenso de la lectura y la convocatoria íntima de la música nos asoman al mismo mar. Entonces, escribir un libro silencioso bien pudiera ser lo más parecido, lo más próximo a hacer música, ese lenguaje sin significado que sin embargo toma nuestro cuerpo, en fuga ambos de las significaciones convencionales de la lengua común". María Casiraghi lo sabe muy bien: sus textos nos hablan de ciertas melodías ancestrales, nos convocan a interpelar al silencio en una voz que decididamente es femenina. Sus textos nos llevan a recorrer diferentes paisajes del país, pero también, del mundo. En este ida y vuelta hablamos sobre la literatura de mujeres, de uno y otro lado, y de su particular camino literario. ¿Cuándo empezaste a escribir, te parece reconocible ese punto de partida? ¿Te parece que hay alguna razón específica por la que une comienza a hacerlo? Empecé a escribir de muy chica, poemas sueltos que formaban parte de un diario íntimo durante la infancia y gran parte de la adolescencia. Creo que el punto de partida fue mi desbordada sensibilidad, y supongo que me refugié en la escritura. En cuanto a los cuentos, empecé a escribirlos alentada por consignas escolares, una vez tuve la suerte de ganar un concurso con un relato que me publicaron en el anuario del colegio y naturalmente esto fue también un empujón para seguir. Mis textos de ficción partían de un campo distinto al de la poesía, la imaginación; juegos, personajes, canciones, obras de teatro, pasaba mucho tiempo inventándome un mundo a mi medida para habitarlo a gusto. Pero respondiendo a tu última pregunta, no siempre es fácil identificar los motivos, a mí me llevó tiempo, no diría que hay una razón, sino un impulso, una urgencia que nos precede y nos excede. Eso es lo más hermoso, cierta irracionalidad con la que una se lanza al mundo de la escritura, tan irracional como cuando en la infancia entramos al mundo del lenguaje. Has dicho en algunas entrevistas que la imaginación ocupaba mucho lugar en tu vida de niña, que escribías en un diario íntimo ¿Te parece que las redes son una manera de publicar ese diario íntimo hoy? ¿Cómo te llevás con las redes y la exposición que eso supuso en esta época de cuarentena? Aún si para algunas personas las redes funcionen como una especie de diario personal, no creo que efectivamente lo sean, justamente porque no tienen nada de íntimo, deja de serlo desde el momento en que se publica. Es una “intimidad engañosa”. Lo maravilloso de nuestros diarios de infancia era su secreto. A veces hasta llevaban candado, y esto nos permitía expresar lo que sentíamos sin censura, yo ni siquiera buscaba la belleza. Nunca escribí en mi diario pensando en posibles lectores, no tenía idea de que terminaría dedicando mi vida a la literatura. Las redes son otra cosa. Justamente lo que uno hace es exhibir, es dejar al descubierto, es una vidriera de nuestra vida, pero editada. Yo tardé muchos años en enganchar con su dinámica. Quizás por precaución, ante la posibilidad de perder esa soledad que motoriza mi escritura. Mi miedo era ese justamente, y el “tiempo perdido”, claro, las redes llevan tiempo, tiempo que una también le quita a la creación. Pero la realidad es que por el momento la balanza es positiva; desde que abrí la cuenta hace unos meses surgieron proyectos, lecturas, encuentros, y sobre todo destaco el descubrimiento de voces nuevas, en poesía y prosa que ahora sigo y me encantan. Has contado que los viajes marcaron no solo tu vida, sino tu escritura, de hecho, escribiste varios libros sobre viajes (libros periodísticos y los relatos Nomadía y Otro dios ha muerto) ¿Cómo llegaste a la Patagonia, qué de ese viaje sigue prendido a tu escritura? Llegué a través de los dueños de un diario de San Isidro para el que yo trabajaba a mis 22 años; un día me ofrecieron la posibilidad de viajar a Santa Cruz con Marta Caorsi, notable fotógrafa patagónica, para hacer juntas un relevamiento periodístico que plasmaríamos en dos libros; uno de retratos de habitantes patagónicos y otro de paisaje flora y fauna. Yo venía hacía tiempo soñando con recorrer el país buscando historias para escribir. O sea, era mi sueño y se podía concretar. Y se concretó. Lo que iban a ser dos meses fueron seis. Dos mujeres viajando solas en un auto por la Patagonia durante tanto tiempo, con todo pago, alojamiento y comida; no podía pedir más. Pero no fue todo color de rosa, la Patagonia es un sitio incomparablemente bello, pero puede ser también muy duro; la gente que íbamos entrevistando era muy sufrida, muy agredida por su historia. Y después está el clima, el viento, la desolada inmensidad de sus paisajes. Fue un gran aprendizaje. Si bien había hecho varios viajes fuera del país hasta ese entonces, el viaje por la Patagonia fue la gran bisagra de mi vida. Más allá de las historias que me marcaron profundamente, lo que tuvo especial impacto sobre mí fue tomar verdadera dimensión del pequeñísimo lugar que nos corresponde como seres en este mundo. En cada costa, cada bosque, y cada llanura se imponía la geología. Recuerdo la sensación al caminar la estepa y encontrar fósiles marinos de decenas de millones de años a simple vista o troncos de bosques petrificados de la era tropical sueltos en medio de campos de nadie; era como tocar el paso de los siglos con mis propias manos. Esta dimensión de la historia del planeta empezó a impregnar una suerte de cosmovisión en mi mundo, y acá respondo a tu última pregunta: sí, creo que la Patagonia sigue prendida en mi escritura en este sentido en mi poesía, y al mismo tiempo los relatos de la gente marcaron el rumbo de mi narrativa; hasta ahora lo que he escrito se vincula con ese viaje. Escribiste sobre las mujeres de la Patagonia ¿Por qué sobre las mujeres? ¿Qué desafío te parece que tienen esas mujeres todavía? ¿En el resto del país tenemos el mismo desafío? En realidad lo primero que escribí en ficción fue Nomadia, donde hay tanto historias de hombres como de mujeres; y confieso que en ese entonces me interesaba especialmente trabajar la voz masculina, salirme de la voz propia y pensar y sentir desde un hombre, que además era muy distinto también en hábitos y entorno. Me rebelaba el mandato implícito aún de que, “las mujeres tienen que escribir sobre mujeres o desde las mujeres”. Jugaba entonces con estos roles, incluso los relatos de mujeres que elegí de alguna forma también se rebelaban contra el estereotipo, todas mujeres que trabajaban a la par de los hombres, muchas veces solas; está el relato por ejemplo de una mujer que no recuerda cuántos hijos tuvo, otra que emborrachaba a su abuelo para aprender a hablar la lengua de sus ancestros, y así. Pero finalmente se me impuso una voz femenina para protagonizar mi segundo libro de ficción, una novela. Y no creo que haya sido por azar, sino porque mi empatía más profunda la tuve con esta mujer, Petrona Prane, mapuche maravillosa, tejedora y cultruquera, que conservaba intacta toda la memoria oral familiar de generaciones. Su historia urgía ser contada y difundida. En la gran mayoría de las comunidades originarias son las mujeres las trasmisoras de los saberes ancestrales a lo largo de los tiempos. Hay en la novela una denuncia histórica sobre las injusticias cometidas desde los estados y civiles contra los pueblos originarios, pero también un cuestionamiento de género, el desarraigo de la empleada doméstica, la violencia sufrida al casarse, datos biográficos de Petrona que forman parte de la ficción en la novela. Sobre la tercera pregunta, sí, creo que las mujeres siguen teniendo un desafío enorme en la sociedad y en el planeta. Una de las maneras es la escritura, el arte, pero hay otras, por ejemplo, su rol dentro de la defensa de la naturaleza es fundamental. De ahí el surgimiento de los movimientos de mujeres en torno al Ecofeminismo. Y aclaro, porque a veces es necesario aclarar, que esto no es privativo de las mujeres, hay sobradas ejemplos de hombres sensibles a esta causa y ultra comprometidos, o sea, el mundo está cambiando. Yo creo como Simone de Beauvoir que el objetivo final de la lucha feminista es el equilibrio de los géneros, y que esto se da naturalmente en una sociedad socialista, no así en la capitalista, ya que sus ideales contradicen los fundamentos igualitarios. Ese es el gran desafío de las mujeres del Siglo XXI: volverse cada vez más comunitarias, sororas, solidarias. Y esto es hacia afuera y hacia adentro; para eso me parece importante lo que ya está sucediendo: erradicar la competencia que nos empobrece y nos debilita. ¿Ves alguna diferencia entre la literatura de mujeres y disidencias del interior del país y de Buenos Aires? Lamentablemente todavía nos falta un trecho para superar este problema que sufre nuestro país desde sus comienzos; la centralización cultural. Pero, en definitiva, lo que hay es una centralización en relación a cierto reconocimiento, si se quiere. La diferencia radica en ello, pero no en capacidades, talentos, fuerza creadora, porque grandes voces hay en todo el país, de ahora y de todos los tiempos, y muchísimos ejemplos de artistas del interior que se han destacado no sólo en Argentina, sino en el mundo. Tengo la esperanza de que, así como se está federalizando el país en varios aspectos, también lo haga en relación a la cultura. Y siento que vamos hacia ello. En parte gracias a las redes sociales que nos permiten conocernos más allá del lugar donde estemos. Para mí la literatura nunca es regional, es literatura y punto. En tu proceso de escritura decís que escribís mucho, has escrito y publicado muchos libros ¿Qué consejo nos darías para tener ese ritmo de producción? Yo escribo mucho porque necesito hacerlo. El tema es qué hacer con eso. Y qué hacer también con el silencio. El silencio es un misterio que me apasiona, quizás porque es una especie de espejismo. Si escribimos mucho tenemos, creo yo, un compromiso con ese caudal para darle la forma que merece, para no dejarse endulzar con ese torbellino que nos nace a veces sin pensar, hay que tener el coraje de tirar a la basura, de elegir, de renunciar. Lo que sí diría, y es algo que fui aprendiendo: hace bien tomarse el tiempo de escritura como un hermoso trabajo. Eso significa, apagar todo, y desconectarse en serio, y que nadie ni nada interrumpa. Yo he pensado muchas veces que cada día que no escribo son poemas perdidos, revelaciones enterradas para siempre. ¿Cómo ves el lugar de las mujeres y las disidencias en el panorama de la literatura de la región y del país? ¿Qué espacios tenemos que ganar, todavía? Creo que emerge y crece con fuerza arrolladora, en prosa y poesía. Es definitivamente, nuestro tiempo. Para explicar esto quiero contar una anécdota. Hace muchos años un sudafricano que estaba de paso en Buenos Aires me contó que en Sudáfrica los negros tenían prioridad laboral, es decir si un empresario tenía que contratar alguien para trabajar, en la lista de ofertantes estaba obligado a elegir primero al negro. Me contó que esto había producido mucho rechazo de parte de un gran sector social (seguramente el que se vería perjudicado) bajo el argumento de que estaban siendo igual de racistas que durante el Apartheid, pero al revés. El sudafricano me dijo: “ahora es el tiempo de los negros” Sostenía que los blancos (él mismo lo era) tenían que ceder el primer lugar a los negros el tiempo que fuera necesario hasta calmarse las aguas, y que recién entonces sería posible empezar a hablar de verdadera igualdad. Me pareció maravilloso. Y desde entonces lo recuerdo cada vez que pienso en la lucha feminista, y a esta lucha se suma la lucha de las disidencias. Vamos de la mano. Este es nuestro tiempo. Por eso hay cada vez más movimientos y colectivos exclusivos de mujeres y disidencias. Es necesario este protagonismo ahora. No quiere decir que esto sea así siempre. Es el camino necesario hacia el equilibrio verdadero. Quizás el desafío sean los espacios a ganar, los de aquellas personas que consciente o inconscientemente, aún no toleran la pluralidad. Pienso que la literatura es un muy buen terreno para entrar en el alma de la gente porque universaliza la emoción, habilita la empatía; y entre otras cosas lo que falta lograr es esto, ganarse ese lector adverso. Vos has sido una escritora con un camino solitario, en general ¿Cómo ves el trabajo colectivo de la escritura? ¿Has tenido alguna experiencia en ese sentido? Todo acto creativo es colectivo. Aún en la soledad más absoluta escribimos desde la observación del mundo que nos rodea, la interacción, las experiencias, por más personales que sean, están siempre vinculadas al otrx. Nuestra palabra se nutre de la palabra ajena, a través de lecturas e intercambios. Y soy consciente de que nada de lo que escribo es mío. Sin embargo, parecería que de a ratos olvidamos esta premisa, y es ahí cuando la escritura colectiva concreta se vuelve necesaria, y puede ser una experiencia muy interesante, un aprendizaje. Pienso también que a mucha gente le puede servir como disparador, escribir en conjunto, en un taller, o en un colectivo, es decir, trabajar sobre cierto tema o experiencia para incentivar la emoción o la imaginación. Me parece fantástico. Lo que creo importante es que se defienda la poesía por sobre el mensaje. Si no, se vuelve una escritura obediente, relegada a una moral y la literatura o poesía con moraleja me parece siempre desacertada. Yo soy solitaria para escribir, es cierto, disfruto mucho de esa soledad y la necesito. Donde me vuelvo más sociable es en los encuentros de poesía. Una de las experiencias más hermosas que tuve en este sentido fue en Venezuela en el año 2005, lo que más disfrutaba era la lectura de poemas en los pueblos, en las plazas, las escuelas, incluso dentro de las iglesias. Recuerdo la camaradería con poetas, pero sobre todo la entrega de la gente a la poesía, totalmente consustanciada con lo que estaba sucediendo, no éramos lxs poetas por un lado y el público x el otro, ni poetas “buenos” y poetas “malos”, había para todxs; era un concierto intenso y maravilloso. Otra experiencia que recuerdo especialmente fue en La Plata, en el primer encuentro de poéticas feministas en la facultad de Humanidades, largas jornadas de poesía y conversación con estudiantes. No me cansaba de oír poemas de mis colegas, me la pasé literalmente en estado de trance, y lo más lindo es que ya no recordaba quien había dicho qué poema, no importaba, lo que importaba era la poesía, lo que quedaba en el alma de una al final del día. ¿Qué le aconsejarías a alguien que quiere publicar? ¿Con qué dificultades se puede encontrar una mujer? Paciencia, no desesperar, porque los tiempos editoriales son muchas veces larguísimos. Si pensamos en el desfasaje temporal de cuando terminamos un libro y cuando este sale a la luz, a veces es escalofriante. Pero es así, con lo cual lo que hago yo para combatir esa ansiedad - y es lo único que me animaría a decir porque me lo digo a mí misma - es que antes de terminar un libro, es bueno tener algunos poemas abiertos para un nuevo proyecto. En cuando a la última pregunta, creo que este es el momento más propicio para que una mujer escriba y publique, como decía antes, es nuestro tiempo. No creo que hoy tengamos menos espacio, al contrario, ya que como decía recién, muchas editoriales, colectivos y movimientos, están destinadas exclusivamente a la literatura de mujeres y entonces la balanza poco a poco se va equilibrando. Repito, es el tiempo de las mujeres. Pero ojo con dormirnos. No olvidemos que lo que escribimos no vale por nuestro género, creo que lo que hacemos debe valerse por sí mismo, que lo sostenga su contenido, su compromiso, su valor literario/poético. Pienso que no debemos perder de vista esto, que nuestra lucha sintonice con un compromiso verdadero con la palabra. ************* María Casiraghi nació en Buenos Aires en 1977. Es poeta, narradora y periodista. Autora de los siguientes libros de poemas: Escamas del Silencio (2004), Turbanidad (2008), Décima Luna (2011), Loba de Mar (2013), Albanegra, (2015) y Cóndor (2018) todos ellos publicados por Alción Editora. Escribió una antología personal titulada Vaca de Matadero (2017, Ed. Summa, Lima, Perú) y Música griega (Ediciones en danza, Buenos Aires, 2019). En narrativa, es autora del volumen de cuentos Nomadía, (Monte Ávila, Venezuela, 2010), y de la novela Otro dios ha muerto (Alción, 2016). Como periodista, publicó los libros Retratos, Patagonia Sur y Patagonia Sur -Santa Cruz -Argentina (Grupo Abierto de Comunicaciones, 2000). Sabrina Usach y Lilia Parisí nacieron en tierras cuyanas, pero no viven en ellas. Sin embargo, no han dejado de habitarlas. Juntas, llevan a cabo el ciclo de lecturas Cordillera, en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el que las voces que circundan Los Andes suenan como el viento, como ecos que empuja el desierto hacia los territorios húmedos del Río de La Plata.
¿Cómo surgió el ciclo? ¿Tuvo algún precedente, algún otro ciclo en el que se inspiraran para promover este proyecto? Cordillera surgió en octubre de 2019 a partir de la necesidad de reunir voces de poetas migrantes, tanto nacionales como fuera del país, en una región donde prevalece la participación de poetas de capital o el AMBA. Creemos que el mayor antecedente fue la experiencia personal de gestiones en el ámbito de la cultura relacionadas con la difusión de poesía. El hecho de ser forasteras en territorio bonaerense, sumado a testimonios de diversas personas acerca de lo difícil que es habitar un lugar en el que no se ha nacido, terminó por completar el deseo de crear un espacio donde fuera posible la escucha y la inclusión de escritorxs federales y Latinoamericanos. ¿Por qué el ciclo se llama Cordillera? Nos pareció que la palabra "cordillera" era lo suficientemente simbólica para nuestra propuesta de llevar adelante un ciclo que funcione como una red dentro y fuera del país, como una columna vertebral y expansiva que recorra el territorio de la poesía a lo largo de Los Andes. ¿Cuál dirían que es la impronta del ciclo, qué lo diferencia de otros? En primer lugar, es un ciclo que no mira hacia Buenos Aires y goza de incluir tanto voces valiosas que se encuentran invisibilizadas, como aquellas que sí resultan familiares por el alcance que han logrado con su trayectoria. En segundo lugar, consideramos que hay un gesto humano en el acto de compartir poesía que tiene que ver con la valoración de la palabra, por eso el vínculo con quienes participan no es solo el momento de la lectura, leemos previamente la obra de quienes invitamos, nos interiorizamos en el trabajo que hacen y les damos razones por las que acercamos la invitación. ¿Cómo surgió el podcast y el ciclo vía Facebook? Entrar en cuarentena fue un golpe grande porque justo en marzo de este año habíamos cambiado de sede y nos disponíamos a disfrutar de un espacio muy cálido como lo es Casa Florida. Pero como queríamos darle continuidad, le vimos el revés a la tragedia, porque un formato virtual nos abría una puerta hacia un acercamiento con voces que no estuvieran acá, entonces fue el ciclo el que migró, de presencial a podcast, de provincia de Buenos Aires a Mendoza, San Juan, La Rioja, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Ecuador, México. Comenzamos, entonces, con Cordillera, podcast de poesía latinoamericana, porque el sentido de red también era posible. Fue la oportunidad para terminar de romper las fronteras. Luego, nos pasó que había quedado pendiente la lectura programada de marzo y, viendo que se extendía la situación de aislamiento, decidimos llevarlo a cabo vía streaming por medio de nuestra página de Facebook. Sin querer, creemos, Cordillera va teniendo un modo de vida bastante barroco. ¿Qué ejes dirían que atraviesan los podcast? Porque tienen una impronta muy particular, y son en sí mismos, obras acabadas Quien lo escucha no se encuentra con dos conductoras de un programa de radio. La prioridad es la poesía y la música, la oralidad, el intercambio cultural. Pensamos los podcast como un hecho cultural, como un producto estético y con un concepto artístico. En este sentido, cada podcast tiene una identidad propia, en cada uno homenajeamos a un cerro o volcán pertenecientes a la Cordillera de los Andes, mediante una breve descripción en los primeros minutos, ya que el resto del tiempo es exclusivo para la poesía y la música. ¿A quiénes invitaron a participar y en relación a qué temáticas? En el primer podcast, homenajeamos al cerro Apun Qhawa que es el nombre de Aconcagua, que en runasimi o “quechua” significa “la montaña sagrada nos mira”. En el segundo podcast homenajeamos al Cerro Mercedario, ubicado en territorio sanjuanino. En esa oportunidad tuvimos la hermosa participación de Eugenia Segura. En el tercero, homenajeamos al cerro Famatina, nos acompañó la poeta Lucía Carmona de Chilecito, junto a la música de Fabricio Pérez de San Juan; y en el cuarto, homenajeamos al volcán Cotopaxi con la participación de Carla Montoya e Inés Eguaburo de la Colectiva INDIE LEE de San Juan. El quinto podcast está en proceso de edición y próximo a publicarse. Allí encontrarán una enorme sorpresa con participación cuyana y feminista. Por supuesto que todas estas voces locales dialogan con la poesía de otros países y el tono que se logra en el conjunto de recitaciones es hermoso. ¿En qué lugares les gustaría que Cordillera se hiciera presente y por qué? Los podcast están circulando muchísimo porque el trabajo de edición y curaduría es serio, nos comprometemos en darle el espacio que se merecen tanto poetas como músicxs; esto hace que el audio como un todo sea una obra de arte, una antología oral donde confluyen diversas estéticas en un universo común. Al tener buena recepción, se comparten de manera masiva tanto por Youtube como por Spotify; a esto se suma lo bien que funciona como red. Les artistas que participan lo difunden en sus regiones y eso es muy valioso, porque lo que importa acá es la presencia de esas voces poéticas y su escucha. En este sentido, creemos que los podcast están donde deben estar, en la comunidad que le interesa la poesía y la diversidad. En muchos casos se han usado como material educativo o como parte de programas de radio, como lo es el caso del programa radial Restos Diurnos, que transmite desde la emisora UTN de Córdoba, que tuvo el amoroso gesto de difundirlos. ¿Qué proyectos tienen en relación a Cordillera? Tuvimos varias ideas, desde seminarios de lectura de poesía hasta un proyecto editorial. Estaremos atentas a los designios que nos indiquen cuándo serán los momentos indicados, no tenemos apuro y todo puede fluctuar. ¿Cómo ven la movida de los ciclos de lectura en Buenos Aires? ¿Qué les sobra y qué les falta? Siempre ha habido espacios de escucha e interés verdaderos y espacios que no. No podríamos juzgar más que ser conscientes de que compartir la oralidad de la poesía implica mucho respeto y amorosidad. Ojalá nosotras orbitemos así en estos espacios, para que no sean un hervidero de oportunismos individuales. ¿Qué les parece que sucede con propuestas similares en el resto del país? En estos meses de encierro, muchas gestiones culturales han tenido mayor visibilidad en las redes sociales. Son muy interesantes los proyectos de difusión en formato audiovisual de poetas de la Patagonia, de Bahía Blanca, de Santa Fe. O colectivxs, como ustedes, o la INDIE LEE de San Juan, que hacen un gran trabajo no solo de difusión sino que están en diálogo con el quehacer de los demás proyectos. En este sentido, es importante el nexo que se puede establecer entre ciclos, revistas, podcast. Las editoriales independientes cumplen un rol muy importante en este aspecto porque son quienes sostienen las publicaciones de autores indispensables de distintas provincias. ¿Y sus proyectos personales? Las dos tenemos nuestros próximos libros en proyectos de edición. Por otro lado, ambas estamos en una etapa de producción y análisis literarios, es un momento de hacer muy profundo y trabajoso, pero se disfruta y entusiasma. Para ver y escuchar: www.youtube.com/channel/UCuobGSuRZnMScgtZtrZxxZQ www.youtube.com/watch?v=iT27G9oYrHE&t=130s Foto: Adolfo Rozenfeld
Aixa Rava nació en el extremo austral del país, y esa tal vez sea una marca indeleble, el sonido del viento, que no deja de filtrarse en su manera de escribir. Publicó tres poemarios, trabaja como correctora y profesora. Dirige la editorial Tanta Ceniza y nos contesta algunas preguntas desde Neuquén, donde reside en la actualidad: ¿Cómo transcurrió este tiempo de cuarentena para vos? ¿Pudiste escribir? Es un tiempo muy extraño este, convulsivo, inquietante, de enorme tristeza para quienes están perdiendo familiares, amigxs, para quienes están viviendo en la más absoluta precariedad, para quienes trabajan sin horarios para atender a lxs enfermxs, ni hablar de la gente que pierde la vida… Con semejante contexto, pienso que todo lo que pueda decir sobre mi cómoda y privilegiada existencia es completamente nimio, y sin embargo, bastantes malestares me ha producido toda esta situación, como a la mayoría, ¿no? Puntualmente, la sobreexigencia laboral, el aprendizaje y la adopción de nuevas herramientas de trabajo, las horas (casi todas las del día) frente a la pantalla, el encierro, cuestiones familiares varias… todo ha conspirado para que la escritura, el sueño, la concentración y la motivación me fueran esquivos. No estoy pudiendo escribir, apenas hice unos intentos de entrada de diario y vanas incursiones en el haiku, más con propósitos lúdicos que poéticos. Sí he leído, a un ritmo más lento y con mucha disposición para la distracción, pero he podido leer algo. Hay quienes dicen que la atmósfera condiciona a les poetas, ¿vos dirías que el paisaje ha condicionado tu escritura? Este tiempo de encierro, ¿ha condicionado tu escritura o la forma en la que percibís el trabajo de la escritura? No sé si usaría la palabra “condición”, más bien diría que ciertos paisajes, tanto interiores como exteriores (y me refiero a paisaje en sentido amplio, no al lugar nada más, sino también a la gente que lo habita, que lo hace), me han dispuesto a ciertas aptitudes contemplativas y han configurado conductas muy introvertidas y de mayor o menor grado de ostracismo que me han llevado a elegir durante años los libros antes que a las personas, la lectura y la escritura en solitario antes que actividades más sociales. Durante la adolescencia viví un excesivo (y angustioso) ensimismamiento, porque realmente me costaba mucho hablar y estar con gente. Con los años (y la ayuda de diversas terapias) ese ensimismamiento se volvió un aislamiento aceptado y elegido, es decir, acepté que paso por ciclos de buena relación con el mundo y por ciclos de no tan buena relación con el mundo. La lectura y la escritura fueron siempre mi refugio (las charlas con mi madre y con mi hermana, y lx terapeuta de turno, mis salvavidas) y tuve la suerte de que se convirtieran en los pilares de mi trabajo, tuve la suerte también de trabajar durante años como freelancer, desde la comodidad de mi hogar (actualmente, parte de mi jornada laboral sigo haciéndola en casa) y comunicándome casi estrictamente por mail, quizás por eso el encierro se me ha hecho más llevadero. Lo difícil en este tiempo no ha sido estar entre cuatro paredes, sino percibir con mayor intensidad, con total certeza la fragilidad de la vida, y esa incertidumbre constante… y la prácticamente nula posibilidad de movimiento, no poder estar con la gente que quiero, no poder hacer cosas que disfruto en el paisaje exterior: caminar, correr, ir a la montaña, viajar. De hecho, hacía años que no pasaba tanto tiempo en un mismo lugar, en una misma casa; yo siempre me estoy moviendo, con los libros y la compu a cuestas. Tu último libro Los sitios de mi cuerpo habla sobre esa combinación de paisaje exterior con paisaje interior ¿Dirías que fue una búsqueda, que surgió a partir de tus otros libros? ¿Hay algo de las propias obsesiones que se va gestando poemario tras poemario? Creo que hay temas que se repiten, como bien decís, que se transforman en obsesión. Los míos, ya desde el primer libro, tienen que ver con el ser y el estar en un lugar, o en varios, con el movimiento, el viaje, y con los vínculos y la relación con el propio cuerpo. En Los sitios de mi cuerpo hay una profundización de algunos de estos temas y una toma de posición, podría decir, política sobre ellos: estar en el cuerpo y ser un cuerpo, y cómo cambia ese cuerpo a lo largo de los años, y cómo inciden también en él otros cuerpos, cómo se construyen con y desde el cuerpo las relaciones amicales, familiares, amorosas. El paisaje interior se conecta con el exterior a través del cuerpo. ¿Cómo es ese encuentro?, ¿cómo recibo y cómo me recibe el cuerpo otro?, ¿en qué parte del cuerpo se alojan las diferentes experiencias?, ¿dónde duelen?, ¿dónde son placenteras? Hay un registro, por momentos más visceral, carnal —una respuesta caníbal—, por momentos más metafórico y hasta romantizado. Todo pasa por y en el cuerpo aunque el dualismo psicofísico, la razón iluminista y la religión cristiana, entre otras, nos hayan legado esa denostación de lo corpóreo, porque es lo bajo, lo más cercano a la tierra, porque ahí todos son fluidos y mecanismos que casi pareciera que funcionan por sí mismos. Ese registro del cuerpo guía la escritura de estos poemas, un registro en ocasiones huidizo, acallado, pero siempre latente. Al cuerpo hay que aprender a escucharlo; yo le perdí el rastro muchas veces y tuve que volver a buscarlo. Afortunadamente tuve ayuda en esa búsqueda: por eso la dedicatoria. ¿Barda tiene el paisaje de la infancia o más bien, el paisaje del pasado? Sí, en Barda hay textos sumamente evocativos, algunos más nostálgicos, otros melancólicos; mi poesía en general no es un canto a la alegría, soy una persona nostálgica y me es inevitable ese tamiz, incluso cuando no escribo sobre hechos autorreferenciales. Pero Barda es el libro del recogimiento, hay una voz adulta que recoge la voz de una infancia y una adolescencia, que va tras esos pasos, pasos que recorrieron diferentes geografías, pasos que además buscan o siguen otros pasos, porque hay una presencia que se evoca (y se invoca) más de una vez, la de Tatung. Todos los poemas, anclados en su mayoría en el pasado, recolectan escenas familiares indoors y outdoors, la infancia es añorada, es recordada con cariño, aunque no hayan faltado los temores, la soledad, la confusión, los celos, esas cosas tan humanas. ¿Qué paisaje dirías que predomina en La luz no se corta como el papel? Diría que predomina un paisaje interior, inexacto, una trama de reflexiones sobre el paso del tiempo y las elecciones, sobre los finales, los cambios, las cosas que pasan y las que no, las que esperamos que pasen, pero no tienen lugar. Hay algo de paisaje urbano, pero también de otros paisajes (bosque, campo, chacra), en los que se fue feliz o en los que se tuvo o se vivió algo que ya no está. La casa es un lugar que reaparece. Ese es un libro muy asertivo, con muchas sentencias; incluso hay poemas cuyos versos finales son sentenciosos. Para mí es un libro con tanta luz como oscuridad; no hay un equilibrio entre ellas, están más bien polarizadas. Es un libro de duelo también, se publicó el año que me separé, pero venía duelando hacía tiempo; por eso esas sentencias, creo… Fue un tiempo de corte con todo aquello en lo que ya no creía, todo aquello que ya no podía sostener, que no quería que siguiera siendo parte de mi vida… “hace mucho que no corto papel / hace mucho que no corto nada”, dicen los versos finales de un poema que surgió a partir de la experiencia del Caminhando, de Lygia Clark en el taller de Cecilia Perna; cortando papel me di cuenta de que lo que tenía que cortar era otra cosa. ¿Qué paisaje esperás que tenga el próximo libro (si es que ya pensaste en lo próximo)? Esa es una pregunta que, lamentablemente, no puedo responder ahora, porque no tengo la menor idea de cómo será el próximo libro. Estoy escribiendo de manera muy fragmentaria y son varios los temas que me están rondando pero no logro ordenarme; siento que algo se está macerando adentro, pero no encontré todavía la punta de ninguno de los ovillos, así que no puedo adelantar nada. Lo que sí sé es que la forma será otra, quizás una prosa lírica, quizás unos versos más breves, otros más largos, una mezcla. Por ahora es un laberinto, ya veré, espero… ¿Cómo surgió Tanta Ceniza? ¿Cuál fue la necesidad que percibiste en vos y dentro del mercado editorial? Tanta Ceniza es la concreción de un deseo que reúne necesidades varias, personales todas, aunque el proyecto haya aunado (y siga aunando) tiempo, trabajo y dedicación de muchas personas. De chica me gustaba estar entre los libros, leía compulsivamente, era socia de la biblioteca del barrio, pasaba los recreos en la biblioteca del colegio, escribía. Estudié Letras con la esperanza de trabajar con libros: escribirlos, hacerlos, ordenarlos, venderlos, lo que fuera. Quería trabajar en una editorial y me contacté con varias apenas me recibí, sin éxito, porque no tenía nada que ofrecer en ese momento, solo entusiasmo. La idea siguió latente, mientras daba clases y corregía textos, pensaba: “algún día, quizás cuando tenga 40-50, voy a tener mi propia editorial”. Ciertas circunstancias de la vida me llevaron a darme cuenta de que no había necesidad de postergar tanto y tomé, con mucho miedo e incertidumbre, algunas decisiones que cambiaron el rumbo de mi vida personal y laboral: volví a Neuquén (vivía en Buenos Aires), dejé las agencias de traducción para las que trabajaba como correctora freelance hacía más de 9 años, retomé la docencia y elegí mantener algunos trabajos fijos (muy específicos) de corrección editorial. Entonces me hice el tiempo para estudiar edición, hacer cursos, talleres, investigar. Rescaté mi antiguo deseo, me conecté con las cosas que siempre había disfrutado: la lectura, la poesía, el dibujo, y con las preocupaciones y preguntas que hacía tiempo me inquietaban: ¿qué puedo hacer para cambiar ciertas imposiciones socioculturales con las que, como mujer, no me siento a gusto?, ¿qué puedo aportar desde lo que sé y desde quien soy a ese cambio?, ¿y si propongo, genero una comunidad de pertenencia que también tenga esta búsqueda? Editoriales de poesía hay muchas, y de poesía ilustrada también, pero yo quería dar albergue a muchas voces diferentes, a muchas manos, miradas, experiencias, y que esa pluralidad también llegara a muchas otras. Con el andar junto a mis compañeras de trabajo (a las que les debo tanto: Janice Winkler, Aixa Sacco, Natalia Forés, Zara Benaventos y Natalia Pennisi), me di cuenta de que nuestros ritmos a veces no coincidían, y que esos ritmos tampoco podían adecuarse a los del mercado; ese fue y sigue siendo un aprendizaje, sobre todo en este último tiempo: el mundo en el que vivimos, los trabajos que tenemos están constantemente empujándonos al abismo; todo es para ayer y hay que correr y llegar antes. Yo no quiero llegar antes a ningún lado, es más, siempre llegué tarde a todo aunque corrí igual, ¿voy a seguir corriendo justo cuando estoy haciendo lo que siempre quise, lo que quiero disfrutar? Respetar nuestros tiempos, hacer al compás del propio ritmo y no del de las ventas, del calendario, es respetarnos, aunque eso implique alguna pérdida monetaria o que algunas cosas se retrasen. Demorarnos en lo que nos hace bien, es lo que hacía de chica cuando leía: me demoraba en ese otro mundo que me proponían los libros, suspendía, al menos por un rato, todo el sinsentido de este, y retornaba siempre con alguna respuesta que estaba necesitando. ¿Cuál dirías que es la impronta editorial del sello? El acaecimiento. Cada nuevo libro es un suceso, un encuentro, una coincidencia. De hecho, si bien el proyecto tiene sus cimientos en el deseo y la preparación de los que hablé en la respuesta anterior, el primer libro que publicamos surgió de una hermosa concatenación de encuentros que se fueron dando. Los libros que hacemos son ilustrados, entonces ocurren cosas como que las palabras de la autora se encuentran con los ojos y las manos de la ilustradora y ahí sucede algo; cuando la ilustradora nos muestra los dibujos, la autora ve que sus palabras guardaban formas, colores o, más aún, que tenían la potencia para suscitarlas y hay nuevas palabras y nuevas confluencias, y siempre es ocasión de magia. La búsqueda que mueve al sello es una búsqueda estética y sensible. Como buenas brujas, queremos que cada libro lance una especie de hechizo a todos los sentidos, que despierte emociones, que quien vea/tome un libro de Tanta Ceniza, no pueda dejar de mirarlo, de tocarlo, de leerlo, y que al leerlo, se enamore, se conmueva, incluso se indigne, se desespere, se evada, se pierda y se encuentre. ¿Cuántas colecciones tiene y qué diferencia una de otra? Por el momento tenemos dos colecciones y lo que las diferencia es el público al que se dirigen. La colección Piel de las arenas recoge la voz de escritoras argentinas y latinoamericanas (y de otras latitudes muy pronto) para lectorxs jóvenes y adultxs. La colección Maras en la barda está dirigida a las infancias (aunque cuenta con gran cantidad de lectorxs adultxs), y quienes escriben e ilustran en ella, incluso quienes participan en la realización de los cortos animados que hacemos a partir de los libros de la colección, son personas de todas las edades; en diciembre sale un libro de poemas de un jovencísimo escritor de 7 años. Por si quienes están leyendo quieren conocer los libros, dejó el enlace a nuestra web: tantacenizaeditora.com.ar/#!/-inicio-2/ Hay un trabajo conjunto entre varias mujeres dentro de la editorial ¿Dirías que es un sello feminista? ¿Tenés pensado que también Tanta Ceniza edite a hombres? Sí, es un sello feminista, no solo porque el trabajo surge y se desarrolla en una comunidad de mujeres, sino porque buscamos generar espacios de creación y vinculación que se liberen de la perspectiva androcentrista que hace siglos nos somete, y ese “nos” no hace referencia a las mujeres nada más, porque considero que tanto a hombres como a mujeres nos oprime el machismo, aunque son más feroces las violencias ejercidas sobre las mujeres. Esta búsqueda no deja de ser una trampa, lo sabemos, porque priorizar la voz y el hacer de las mujeres, así como de otras corporalidades y comunidades históricamente invisibilizadas y excluidas, es seguir girando la rueda que reproduce las mismas lógicas de invisibilización y exclusión de la visión androcentrista, y sin embargo, por algo hay que empezar, esto es, en lo que a nuestro hacer editorial se refiere: construir catálogos donde haya más mujeres y corporalidades otras que hombres hetero cis con su larga lista de privilegios y años de ocupación y dominación de todos los espacios. Cuando publiqué mi primer libro en el año 2014, yo era la segunda mujer publicada de la editorial que tenía todavía un catálogo muy pequeño, pero con mayor cantidad de hombres. Recorriendo otros catálogos, vi que la historia se repetía, amén de que además la mayoría de las editoriales eran gestionadas por hombres. Disclaimer: esto lo cuento para establecer el estado de una cuestión histórica; no estoy demonizando los proyectos editoriales de hombres hetero cis, ni mucho menos a aquellos sellos que me editaron que —vaya, qué coincidencia— son de editores, a los que respeto, aprecio y agradezco, sino que pretendo mostrar que hay una cuestión de ocupación de espacios ineludible y que me llevó a preguntarme: ¿qué pasa, las mujeres no escriben?, ¿las mujeres no están interesadas en publicar, en editar? Sí, claro que sí, pero hay una extensa y profunda trama de construcción de roles, de imposición de espacios de acción y no acción, de limitaciones y privaciones que hacen que muchas mujeres no puedan escribir, no puedan elegir escribir —que ni siquiera sepan que pueden plantearse elegir—, no tengan “un cuarto propio”, incluso, y más preocupante aún, que no sepan leer ni escribir. Para no extenderme más, la respuesta precisa a la segunda pregunta es no, no lo tengo pensado porque no va a pasar: Tanta Ceniza no va a publicar hombres hetero cis, sobran editoriales que los publiquen, no necesitan una más. ¿Cómo ves la producción literaria de mujeres en la Patagonia? La Colectiva de Escritoras Patagónicas viene haciendo un trabajo de difusión notable, ¿no? Vasta, diversa y en crecimiento constante, lo que es motivo de gran felicidad e indicativo de que la lucha por abrir caminos no ha sido en vano. Afortunadamente, o debería decir mejor: gracias a que seguimos la lucha de las que nos precedieron, son cada vez más las mujeres que escriben y editan. La Colectiva de Escritoras Patagónicas nuclea a quienes escribimos —y a quienes leen, dan de leer y trabajan con libros— desde Patagonia y, como ya contamos otras veces, esto que terminó materializándose en un canal de difusión de la poesía de todas (Algún poema tiene que haber: https://www.youtube.com/channel/UCZ7UuCvltvHRasTFWoxz7Hg) y acciones diversas relacionadas con el hacer poético y el estar en este mundo, empezó como un darnos de leer para acompañarnos, para sanarnos, para ganarle al tiempo, los dolores y las tristezas. Notables, para mí, son cada una de las escritoras que forman parte de la Colectiva, insto a todxs a leerlas, y notorio es lo necesario y lo benévolo de estos encuentros, de este patchwork de voces, gestos y abrazos, de estas construcciones colectivas. ¿Creés que existe un momento coyuntural para la difusión del trabajo literario de mujeres o todavía sigue siendo una lucha ganar espacios a nivel local y nacional? Sí, claro, las dos cosas: es un momento coyuntural y sigue siendo necesaria la lucha, o de otro modo: porque es un momento coyuntural es necesaria la lucha, a nivel local, nacional mundial… por eso la editorial, por eso la Colectiva, por eso la importancia y la necesidad de difundir, de mostrar el trabajo literario de mis compañeras, gracias a las que, además, aprendo a escribir, a escucharme, a viajar de la una que yo era a la otra que voy a ser, parafraseando a Macky (Corbalán). ¿Hay una centralidad desde Buenos Aires, en relación con la visibilización de la producción literaria que todavía no hemos podido mover, desde el interior, o creés que hay otros centros de difusión que han crecido en los últimos años? Y… sí, hay una centralidad en Buenos Aires con respecto al resto del país para todo, no solo la producción literaria, pero creo que este tiempo en el que todo se volcó/todxs nos volcamos obligadamente a la virtualidad nos está mostrando que esa centralidad puede dejar de ser tal, que ha sido así históricamente y se ha sostenido, pero que no tiene que ser así necesariamente, porque producción literaria, y todo lo que se relaciona con ella: ferias de libros, ferias de editoriales, ciclos y recitales de poesía, etc., hay en todos lados y muy buena, solo que seguimos mirando todxs a Buenos Aires como un faro y como un horizonte de expectativa, en lugar de poner la mirada en nuestros lugares y en lxs que tenemos cerca, lxs que están con nosotrxs. Y es algo que experimenté desde que volví a Neuquén —yo pensaba que al volver iba a perder todo contacto con el hacer literario, y pasó todo lo contrario, me encontré con poéticas exquisitas, diversas y con poetas enormes que estaban haciendo y creando todo el tiempo— y mucho más en estos últimos meses, la cantidad de lecturas, festivales, ciclos, encuentros que presencié y en los que participé durante esta cuarentena fue enorme y algunos tuvieron base en Buenos Aires y otros no. En algunas entrevistas has dicho que escribiste siempre, pero que fue luego de la universidad que pudiste mostrar tus poemas. ¿Qué les recomendarías a las mujeres que pasan por el mismo bloqueo? ¿Cuál es el camino que debería seguirse si una está decidida a ser escritora? Desde mi humilde y pequeña experiencia, les recomendaría que respeten sus tiempos, que se escuchen y no se castiguen o exijan entrar en ritmos que no les sean propios, algo que es muy fácil que suceda porque el mundo en que vivimos está armado para caer en la aceleración cotidiana funcional al sistema, en las búsquedas impuestas por el mercado, por el mérito, por ese score constante y esa checklist con los que hay que cumplir: comer sano, cuidarse, mantenerse fuerte, hermosa y productiva, ser mejor madre, mejor compañera, mejor amiga, mejor profesional, escribir mejor, publicar mucho, tener vida social y además de todo eso, mostrarlo en las redes de manera creativa, ingeniosa, bella. Nada de esto tiene que ver con la escritura, mucho menos tiene que ver con una vida realmente satisfactoria. Para escribir hay que escucharse primero, leer mucho y respetar que hay tiempos que no se pueden controlar, que tienen sus propios ritmos. A mí me sirve anotar todo, en mis libretas, en un block de notas en la compu, en las notas del celular, voy recolectando pensamientos, frases que leo, preguntas, todo puede ser germen de escritura y un día me siento y escribo un texto, muchos días no y me perdono esos días ahora; antes me los recriminaba, me exigía escribir. A mí se me da así, no soy una escritora prolífica ni ordenada, no escribo todos los días. Como decía en una respuesta anterior, soy cíclica, y a diario intento respetarme esos ciclos. Flor Defelippe y Verónica Pérez Arango: "La palabra nunca alcanza y siempre estamos buscándola"8/28/2020 fotos: Natalia Leiderman Dos poetas que casi no se conocen, pero intuyen un lugar común, fuera de la ciudad, una especie de reclusión bucólica para la poesía. Vicente López es la locación elegida; la Quinta Trabucco, el marco; Flor Defelippe y Verónica Pérez Arango, las encargadas de dar vida al ciclo El bosque sutil. Así nació este proyecto que ya lleva algunos años de vida y que une el espacio, la naturaleza que se mezquina en la ciudad, con la palabra poética. El ciclo de lecturas surgió con mucha espontaneidad, a partir de conversaciones en las que Flor y Verónica descubrieron que había una necesidad de un proyecto como El bosque por fuera de la capital. En Vicente López no había ningún ciclo similar y, desde el principio, contaron con el apoyo de la municipalidad, que les cedió el espacio –el espacio que fue el pilar de la propuesta–, la Quinta Trabucco. La idea era que la naturaleza estuviera, de algún modo, vinculada a la palabra. En este sentido –nos cuentan– el objetivo es vincular las ediciones con las estaciones del año. El ciclo se realiza cada tres meses y eso coincide con el cambio de las estaciones. La idea es que cada poeta invitade, lea un texto vinculado con la naturaleza o con la estación del año correspondiente. El nombre del ciclo, por otra parte, surgió de sus lecturas: autores como Marosa Di Giorgio, Rubén Darío o Idea Vilariño; de ese espíritu, de esos versos que sobrevuelan el ambiente de El bosque, algo en esas poéticas, fue el puntapié inicial. Asimismo, la característica del ciclo es la diversidad. Les poetas invitades son de diferentes generaciones y trayectorias, van alternando el orden de las presentaciones, y no necesariamente cierra la lectura le poeta de prestigio. La curaduría, además, está pensada en función de lecturas previas; invitan a poetas que han leído y así, tratan de que haya multiplicidad de voces y estéticas. Diana Bellesi, Gabi De Cicco son algunos nombres que han pasado por el ciclo. El proyecto, además, tiene una muy buena convocatoria y eso es raro –nos comentan– porque no está en capital, donde las convocatorias suelen ser algo así como multitudinarias (si pensamos que el género por excelencia, en la oralidad, es la poesía). Y no es el único ciclo por fuera. Nos señalan otros ciclos en provincia que tienen grandes convocatorias: Crudo, de Giselle Aronson; Santería, de Damián Lamanna Guiñazú; El Ciclo de Poesía en Bella Vista, de Valeria Pariso; los ciclos de Rubén Guerrero o de Mauro Quesada. No pudimos obviar la pregunta por estos tiempos de encierro, y cómo eso impactó en la dinámica de trabajo de El bosque. En lo que respecta al confinamiento, ambas sienten que el espíritu de la propuesta pierde sentido en la virtualidad. Pero, de algún modo, las lecturas que han compartido en las redes durante este periodo logran reacomodar el ciclo, a modo de antología de textos (poetas como Ezequiel Zaidenwerg, Robin Myers o Mercedes Roffé participaron). Sin embargo –según Flor–, “hay algo del encuentro, de seguir difundiendo”, que se preservó en la virtualidad y que, probablemente continúe luego de la cuarentena. En ese sentido, los ciclos virtuales fueron más inclusivos, porque se pudieron escuchar otras voces. Lo mismo ocurrió con los talleres literarios, la demanda creció, y ellas lo saben porque ambas dictan talleres de lectura y escritura. Verónica nos cuenta que sintió la sensación de una prisión, durante la cuarentena, que la cotidianidad la abrumaba, y que era un tiempo desértico para la escritura. Flor agrega que hubo algo en el ambiente de esa necesidad de estar produciendo, porque “se supone que tenés más tiempo”. No obstante, aclaró que estaba escribiendo bastante, gracias a la maestría que está cursando. Dialogamos también sobre otros ciclos de lectura: “Vemos que muchas veces (los ciclos) necesitan de la música, como si la palabra no alcanzara, como si se necesitaran teloneros de la palabra, y es que la palabra nunca alcanza y siempre estamos buscándola”, reflexiona Flor. En relación con la federalización de la difusión de producciones, creen en la descentralización, pero que debería haber políticas que cooperen en este sentido. La mirada del Fondo Nacional de las Artes (FNA) ha cristalizado esta situación, también, en lo que concierne a los géneros. Verónica cuenta que al firmar la carta colectiva de poetas al Ministerio de Cultura, ante las disposiciones de este año en los concursos del FNA, lo tuvo que hacer dos veces: porque firmó como escritora y docente, como si ser poeta no fuera ser escritora. Flor cree, sin embargo, que el acierto del Fondo estuvo en la propuesta, esta vez, federal. Ambas tienen una mirada más amplia en relación con el trabajo poético de la región: “Sabemos que en Chile hay una cultura literaria muy fuerte; Uruguay, en cambio, parece más aislado. En ese sentido, no se abre igual a la región, aunque parece tener la mirada puesta en Buenos Aires. El Festival de San José es un ejemplo del encuentro de poetas y la calidad de los poetas de Uruguay”, comenta Flor. Les preguntamos por el trabajo de las mujeres y disidencias y cuánto de eso se difunde, se consume, se legitima. Ambas sienten que se están abriendo espacios, aunque Verónica afirma que ella “siendo blanca, hétero y con la posibilidad de haber estudiado” no debería hablar por las disidencias. “Hay un montón de subjetividades que siguen invisibilizadas. Un ejemplo es Camila Sosa Villada, que fue editada por Tusquets, pero ¿cuántas más hay?” Flor dice que quizá haya mayor visibilización en capital y en las capitales de provincia, pero habría que ver qué pasa en el resto del país. Ambas entienden que no hay un solo feminismo. “Ganamos un montón de lugares y hay cosas que están funcionando mejor, pero te das cuenta de que todavía falta mucho”, aporta Verónica, aunque insiste que no puede opinar desde su condición. Flor entiende que no hay feminismo sin disidencias, que eso genera tensión y los feminismos que excluyen a las disidencias son una bisagra, una alarma. “Si queremos construir y ocupar otros espacios, es un punto a seguir trabajando y discutiendo. Nosotres como trabajadores de la palabra tenemos un rol muy importante y hay que tener conciencia de ese lugar”. En el ciclo, además, la política es que nadie que se oponga al feminismo puede estar invitade. Así cuentan que cuando se estaba dando el debate por la IVE, alguien del público dijo algo de los pañuelos verdes en escena, y ellas hablaron con esa persona y le explicaron su postura. La fecha de marzo, por ejemplo –fue la fecha de verano–, y en ella la mirada estuvo puesta en mujeres y disidencias. Se dio, además, en la semana de la mujer, organizada por la municipalidad de Vicente López, y la impronta era que los eventos estuvieran organizados por mujeres y disidencias. El bosque sutil no descansa, espera llegar a otras regiones, provincias. Buscará extender sus fronteras un poco más. “La inmensidad está en nosotros. Está adherida a una especie de expansión de ser que la vida reprime, que la prudencia detiene”, dice Gastón Bachelard. “Vivir, vivir verdaderamente una imagen poética, es conocer, en una de sus pequeñas fibras, un devenir del ser que es una conciencia de la turbación del ser. El ser es aquí tan sumamente sensible que una palabra lo agita”. El bosque sutil es prueba de que no hay límites para ese espacio poético; que en relación con la naturaleza y con otres, construye. foto: Dani Brollo (Gatite, en primera plana)
Flor López es poeta, dicta talleres y es docente universitaria. A partir de ahí y con eso –nada más ni nada menos– pensó en cómo se hace para enseñar y aprender a escribir poesía, en una ciudad como Córdoba, con su historia académica, con la musicalidad que el género requiere, con la intención de abrir otros espacios y tender puentes hacia quienes no encontraban la vía para expresar y expresarse. Así creo la escuela de poesía El brote. En una charla pandémica le ofrecimos nuestras dudas para conocerle más y mejor. Flor López nació en Villa Mercedes, San Luis, pero actualmente vive en Córdoba. Allí se fue a estudiar Comunicación Social. Eligió el lugar un poco con ayuda de su mamá y otro poco, de una amiga que vivía allá. Aunque la inquietud y el desapego de los lugares (Flor también vivió en Brasil y EEUU) son su marca distintiva, se quedó en Córdoba desde hace un tiempo, porque la vida también es eso, quedarse. Hoy, sus días laborales combinan las clases de Antropología Social en la carrera de Cine en la Facultad de Artes de la Universidad de Córdoba, con las clases en la escuela de poesía. ¿Cómo nació El brote? Durante siete u ocho años, di talleres de poesía en mi casa, en centros culturales y en la universidad. Las palabras y las cosas, por ejemplo, fue un proyecto (anual y semanal) con el que viajábamos dando clases. Cerrábamos con una fiesta y artistas invitades. Después vino un tiempo de enemistad con lo literario. Empecé a estudiar una maestría y empecé a extrañar la escritura. Luego volví a dar talleres en 2017. La escuela se dio progresivamente; fue creada como un lugar a donde quiero ir. Un lugar que no existe. En contra de lo que le pasó a otros ámbitos, la crisis del macrismo y la explosión de los feminismos colaboró para que se gestara este espacio de encuentro y de compañeres. La poesía siempre atraviesa todo y salva, y es imposible desconocer el contexto porque eso le dio impulso al proyecto. Me encontré con gente copada, con gente que tuve que echar, y gente que tenía ideología diferente y resistió y se transformó. Nos transformamos mutuamente. Al principio tenía miedo a las edades cercanas, después se me pasó. La escuela no da todavía laburo, pero es el sueño. Hay algo en el sueño de vivir materialmente de la poesía, porque ya todes les que la elegimos, vivimos de ella en otros planos, y en Flor se nota, porque nada escapa a su relación con ella. ¿Cuál fue un texto que leíste y fue iniciático en tu escritura? "Escribir es una forma de vida", es una frase de Almodóvar: quiero ser lo más parecida a mí misma, me doy cuenta de que cuando pasa algo con mi vida, tiene que ver la poesía. He sentido la plenitud con la poesía, he sentido que nunca une se va a agotar. Por supuesto, que hay momentos en los que no sale nada. Por decir algunos nombres de textos iniciáticos podrían ser Robin Myers, Diana Bellesi, Marianne Moore, etc. ¿Cómo se ha dado la producción de tus libros? Hay mucho en la producción que son cosas del orden del pliegue. No es lineal. Son distintos pliegues que van cambiando el modo. Con el primer libro apareció la idea de juntar todos los poemas, ver qué había. Fue un proceso de construcción identitario. Lo escribí para mí, pero en tercera persona, habla de la ciudad y está ilustrado. La publicación de Contorsión (2017) surgió cuando Alejo Carbonell me invitó a una lectura y a las dos semanas me pidió el libro. Era una oportunidad que no podía perder. Fue raro ese proceso. Junté lo que tenía. No significaba más que un montón de poemas. Después apareció Pulseaditas que tiene una gran distancia con el libro anterior, acá la infancia está con tono celebratorio (fue editado por La mariposa y la iguana, en 2019). Ahora estoy en un proyecto que se llama Los colores del río, es un libro experimental que se piensa en portugués, se escribe en español y tiene traducción en portugués. Me interesa la búsqueda por el sonido del lenguaje. En la escuela se enseña mucho de sonido, oído poético, como el musical. La potencia de la oralidad, el sonido más que el contenido, sin dejarlo de lado. El slam ha rescatado un poco eso de la poesía, aunque no es igual No necesariamente es como el slam (Flor recuerda que cuando estuvo en Brasil, conoció a un grupo de mujeres lesbianas y negras que hacían militancia desde el slam. Ellas lograron repoblar una zona intransitable por la movida de los eventos). Esto no es la música de la poesía. Es más estructurado. Flor tuvo un encuentro con Diana Bellessi, motivado por esta necesidad de hablar con alguien más grande y que supiera sobre musicalidad. –La reconocí– dice. ¿Cómo te das cuenta de que terminaste un poema? No tengo idea. Nunca se termina, hay un momento en el que digo "me gusta así", pero siempre puede cambiarse. Funciona. Para mí, mi último poema siempre es el mejor. ¿Te acordás de tu primer texto? No, obvio que no. No sé cuál fue el primero. Me acuerdo de mi primer libro a los 16 años, era para una chica de la que me había enamorado. Confesiones de una pasión cancelada se llamaba. Era una historia contada en poemas. Ese libro tenía dos desafíos o dos finales, uno feliz y otro que no. Escribí también Andrea (2007), que era un cuento largo, y después vino Poemas para ser leídos sin camiseta. Valían 10 pesos. |
|